Una muestra en París establece las coincidencias entre el director y el arte
La idea parece venir de Dominique Païni, co-comisario con Guy Cogeval en Canadá y con Didier Ottinger en la capital francesa. El hasta hace unos meses director de la Cinémathèque Française era, antes de acceder a ese cargo, y aparte de su interés por el cine, un experto en artes plásticas y un activo organizador de exposiciones, que prolongó fomentando la colaboración entre la Cinématheèque y varios museos, tanto en ciclos asociativos o “temáticos” como en otro tipo de actividades, a menudo tendentes a explorar o recordar las raíces pictóricas del cine y su posible influencia, desde que existe, en las artes plásticas en general.
No es, naturalmente, un descubrimiento o una novedad, aunque los antecedentes y las conexiones entre cine y pintura se hayan debatido mucho menos —y todavía menos a fondo— que su no menos obvia relación con la literatura. Para cualquiera con un mínimo de cultura visual y de memoria, es obvio que David Wark Griffith bebió en la pintura tanto como en los folletones, las novelas y las piezas teatrales (o los poemas) que son las raíces —más allá del argumento— de sus temas, personajes y estructuras narrativas. Incluso cineastas “comerciales” y usualmente tomados por primitivos como Cecil B. DeMille están repletos de referencias y alusiones a los pintores más variados, por lo que no debiera extrañar en exceso la presencia de Norman Rockwell entre los “pre-diseñadores” y asesores visuales de su famosa Sansón y Dalila de 1949.
Claro que una cosa es intuir o reafirmar la mutua influencia de la pintura en el cine, desde sus comienzos hasta hoy, y de algunas películas en determinados pintores, de un modo más o menos vago y general, y otra concretar lo bastante como para montar una enorme y verdaderamente fascinante exposición, que demuestre de forma fehaciente o lo bastante sugestiva esta relación, y a ser posible no en un sentido único, sino dando pruebas también de la influencia recíproca del cine en la pintura de este siglo.
Para esa tentativa o no valía cualquier director, quizá ni siquiera los que —como Robert Bresson o Maurice Pialat— fueron, en mayor o menor grado, pintores antes —y a veces también simultáneamente y después, como Jean Cocteau— de convertirse en directores de cine, ni los que, como Jean Renoir, se tiende a asociar al gran pintor que fue su padre, y con el que —puestos a mirar con un poco de atención, y sin fiarnos de las apariencias— tiene menos parentesco plástico que con otros impresionistas. No digo que no fuera posible y hasta interesante dedicarles una exposición, lo mismo que —como ha mostrado Fabio Troncarelli— la gran referencia pictórica de John Ford no son los consabidos y mencionados Remington y compañía, es decir, los pintores del Oeste, sino Winslow Homer, y basta cotejar sus obras. Eso sí, probablemente no se encontrarían muchas muestras de la influencia del cine fordiano en la pintura, y algo parecido podría suceder con Max Ophüls, Douglas Sirk, Orson Welles, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Mizoguchi, Eisenstein o Vincent Minnelli, por citar sólo unos pocos de los cineastas que mantuvieron una relación no casual con la pintura.
Para encontrar un buen ejemplo de influjo recíproco había, a mi entender, tres grandes opciones posibles. Una, la más evidente, pero probablemente no la más reveladora, era Luis Buñuel, que ya fue objeto de una exposición más o menos de este tipo hace unos quince años. La segunda sería, creo yo, Jean-Luc Godard. La otra, quizá aún sorprendente para algunos, pero inmediatamente atractiva y convincente para una gran mayoría, ha sido la elegida por Païni en esta ocasión. Se trata, como ya habrán advertido los lectores, incluso antes de fijarse en el título de estas líneas, por las ilustraciones, de Alfred Hitchcock.
Esta exposición se llama “Hitchcock y el arte: coincidencias fatales”, título —o más precisamente, su subtítulo— que es, de lo que conozco de ella —incluido el catálogo, visualmente espléndido— lo que menos me gusta y convence, porque creo que se trata mucho menos de “coincidencias” que de asociaciones, y que, aun cuando no sean deliberadas y conscientes, distaban de ser inevitables: proceden, mucho más que del destino, o incluso del azar, no digamos de la tan vendible “fatalidad”, de lo que podríamos llamar “las afinidades electivas” y también, sin duda, de esa selección automática que, sin pedirnos permiso y a veces caprichosamente, hace la memoria, y mediante la cual se nos queda indeleblemente grabada una imagen aunque no seamos capaces de recordar su procedencia. Y no digamos cuando es Païni o uno de sus colaboradores quien puede detectar o imaginar un parentesco que no sólo está sin documentar y es estrictamente indemostrable, sino que es más bien inverosímil o improbable, puesto que la relación puede estar en el ojo del seleccionador, más que en el de los artistas en cuestión; yo puedo no ver alguna de estas semejanzas, lo mismo que puedo encontrar conexiones que otros no detecten o de las que discrepen.
Naturalmente, el antaño motejado “mago del suspense” es actualmente —sin haber perdido ese ambiguo pero atractivo prestigio, por lo demás merecido— casi universalmente reconocido como uno de los grandes “creadores de formas” del cine. Tal reivindicación, que escandalizó en 1957, cuando los luego también cineastas Éric Rohmer y Claude Chabrol publicaron su libro pionero sobre Hitchcock (Éditions Universitaires), hoy la aceptarían incluso sus detractores —si es que queda alguno—, y hasta historiadores del arte que hasta hace poco han despreciado el cine, y a veces en particular el de este autor.
Pero hay que precisar que ningún inventor de imágenes cinematográficas parte nunca de la nada: todos construyen o elaboran a partir de la realidad o de otras imágenes, contempladas o entrevistas, soñadas o recordadas, y muchas de ellas, inevitablemente, procedentes, hasta si ellos lo ignoran, a veces indirectamente, o pasadas por otras películas, de la pintura. No olvidemos que Hitchcock era católico —que es una religión imaginista, no sólo del verbo, sino también de la imagen, sin la desnudez iconoclasta del protestantismo—, y llena de esculturas, cuadros, lápidas, inscripciones, estampas y recordatorios, imágenes casi siempre estrictamente codificadas, convencionales, e incluso, si no simbólicas, alegóricas y en clave, llenas de signos gráficos (X, INRI, RIP, etc.) y visuales (el ojo divino, el pez de los primitivos cristianos, la paloma o las lenguas de fuego del espíritu santo, el cordero), además de proclive a los relatos parabólicos, a veces enigmáticos, y a la lectura interpretativa —es decir, entre líneas— de las Escrituras, pues tanto el Nuevo como el Viejo Testamento están repletos de metáforas.
Tampoco conviene desdeñar que Hitchcock estudió dibujo y diseñó, hizo publicidad, elaboró rótulos de cine mudo y colaboró en los decorados de películas rodadas en los estudios alemanes de la UFA, que contaban entre sus decoradores y directores artísticos con arquitectos y pintores, lo que le dio ocasión de moverse en los ambientes artísticos de Berlín y de conocer la obra de pintores vinculados a los movimientos surrealistas, simbolistas y expresionistas.
Ya en sus películas británicas, todas ellas en blanco y negro, y tanto mudas como sonoras, es fácil detectar la huella de Richard Oelze —cuyo cuadro Expectación (1935/6) resume el Hitchcock de esos años tan bien que podría servir de poster para un ciclo de ese periodo—, René Magritte o Max Ernst, por ejemplo, aparte de las de Caspar David Friedrich, Rembrandt, William Blake, Henry Fuseli, Arnold Boecklin, Victor Hugo, Aubrey Beardsley, Millais, Gustave Doré, Odilon Redon, Grosz, Munch y los “pre-rafaelistas”, de tradicional influencia en el cine. Que fuera ya aficionado a visitar museos no tendría nada de extraño, y no creo casual la inusitada frecuencia con la que este tipo de instituciones-edificios han sido escenarios de sus películas, desde el British Museum hasta el de Pergamon en Berlín (en Cortina rasgada), pasando por el de San Francisco que se ve en Vértigo, entre otros varios (sin despreciar el taller-museo de porcelana danesa del comienzo de Topaz).
Cualquiera que conozca siquiera leve, parcial y superficialmente el cine de Hitchcock será capaz de evocar al instante el papel decisivo o importante de incontables retratos, en The Lodger, The Manxman, Rebeca, Sospecha, El proceso Paradine, Extraños en un tren, Vértigo, Los pájaros, entre otras muchas. A lo largo de toda su carrera, este hombre famoso por la precisión minuciosa con la que encuadraba —y a veces hasta “enmarcaba”— cada plano, sólo comparable al rigor y la atención que ponía en la composición, y que decidía deliberadamente no sólo el tamaño y la duración de cada plano y el orden y el ritmo en que se sucedían, sino lo que en cada caso incluía o excluía del campo de visión de la cámara, ha dado a múltiples cuadros, figurativos o abstractos, retratos, paisajes o naturalezas muertas, un relieve y una función que distan de la rutina o la mera anécdota; algunos han tenido un peso argumental, trágico o irónico —como los varios de Vértigo, que hacen eco del doble efecto del de Rebeca—, mientras otros —el de la casa de la madre de Marnie— son un mudo y enigmático comentario sobre las escenas que presiden, más visibles para el espectador que para los personajes.
Para colmo, si un cineasta es reconocible sólo con ver —hasta desprovista de movimiento, en una revista o un libro— una imagen, es precisamente Hitchcock, prueba fehaciente de que para él es el plano la unidad expresiva fundamental, y de que la base del cine es, para él, los ruidos, el diálogo, lo puramente visual, que debiera ser en sí mismo suficientemente elocuente.
No es raro, por tanto, que en cada uno de sus fotogramas haya, en potencia, o espectralmente, un cuadro, la sombra y el eco de un cuadro pasado o el esbozo de un cuadro hipotético. Un cuadro que puede pintar luego, a partir de su recuerdo de la película, un pintor, y creo que no son pocos los que, desde los años 40 sobre todo, han recibido algunos impactos de Hitchcock. En otros casos, el propio plano de la película puede brotar del recuerdo de un cuadro, o de un fragmento de cuadro, o de una idea luego traspuesta o invertida por Hitchcock. Todo depende, claro, de lo que uno conozca y de cómo lo tenga “almacenado” en la memoria, porque a menudo son asociaciones que se le vienen a uno a la cabeza, involuntaria más que deliberadamente o como resultado de una búsqueda programática. Por poner algunos ejemplos, a mi entender es difícil no ver antecedentes de Los pájaros en varios Magritte y en Les Petites Annonces faites à Marie de Dorothea Tanning; en cambio, no consigo rastrear el menor eco de Paul Klee, de quien Hitchcock dijo que era su pintor favorito, ni de la mayoría de los que llegó a poseer en su colección privada (Roualt, Dufy, Sequeiros, Braque, entre otros varios, quién sabe si adquiridos por gusto personal o como mera inversión).
En cambio, la exposición propone, con visos de acierto, las similitudes (quizá casuales) de algunas imágenes de Hitch con cuadros de Sickert, Dante Gabriele Rosetti, Emil Rudolf Weiss, Fernand Khnopff, Carel Willink, y otros que tampoco suelen mencionarse, quizá por ser menos conocidos y recordados que Edward Hopper, Andrew Wyeth y varios más que se han citado en ocasiones.
No veo reparos serios que hacer a la selección de obras no cinematográficas cotejadas con las películas de Hitchcock; no basta que no veamos suficiente semejanza en alguna ocasión para rebatir lo que otros ven; y no tiene sentido quejarse de las omisiones que, a nuestro parecer, no tienen excusa, porque las habría, irremisiblemente, hasta con más espacio. De hecho, las selecciones posibles y los paralelismos que cabría proponer son literalmente infinitos, y por tanto inabarcables, sobre todo si se toma en consideración, como convendría, la totalidad de la obra de Hitchcock, sin omitir o menospreciar los cortos y mediometrajes de las series televisivas Alfred Hitchcock Presents y The Alfred Hitchcock Hour, incluso, tal vez, los no dirigidos personalmente por el maestro, y otras artes predominantemente visuales no menos susceptibles de haber tenido alguna repercusión en la fantasía de Hitchcock o de, por el contrario, verse influidas por sus películas, como la fotografía (véanse las primeras series de Cindy Sherman), el “comic”, los “dispositivos” videográficos y la escultura.
El beso de Auguste Rodin parece que era una de las obras de arte favoritas de Hitchcock, y eso no extrañará a nadie que haya visto Encadenados o Vértigo. Saul Bass en muchos títulos de crédito y otros como dibujantes de escenas pueden haber influido o haber aprendido de Hitch. Con todo, no creo que ninguna de estas posibles influencias pictóricas sea esencial ni sistemática: sin duda, es mayor la afinidad de Hitchcock con la pintura que con ningún artista concreto.
Y hay que tener presente que las huellas de esos cuadros o figuras visuales en general, sin embargo, no se hallan forzosamente ni exclusivamente en focos de luz, manchas de color, masas de sombra, encuadres, grupos de personas, visiones de paisajes o la forma de dinamizar y resaltar un árbol, una nube, una roca, la llanura desierta o el oleaje. A veces configuran o prefiguran la postura, la actitud, el gesto, la mirada de un actor; otras se reproducen o prolongan en un peinado, en un traje, una escalera u otro elemento del decorado, cosa nada rara en un cine que siempre ha destacado por su capacidad ilimitada para multiplicar los ecos y reflejos, por su fascinación por las espirales y las escaleras de caracol, las capas superpuestas, las ascensiones y las caídas. A veces, puede encontrarse en una falsa perspectiva —sobre todo en planos trucados, con maquetas o transparencias, a las que era singularmente aficionado—, o un espacio vacío, una sima, un abismo, un hueco que atrae nuestra mirada. No olvidemos que los pintores han cultivado durante siglos el arte de guiar la mirada, y que Hitchcock, como realizador, más que a los actores dirigía a sus espectadores, individualmente y en grupo, uno por uno y como masa que hay que atraer al cine.
En "El Cultural", 20/06/2001



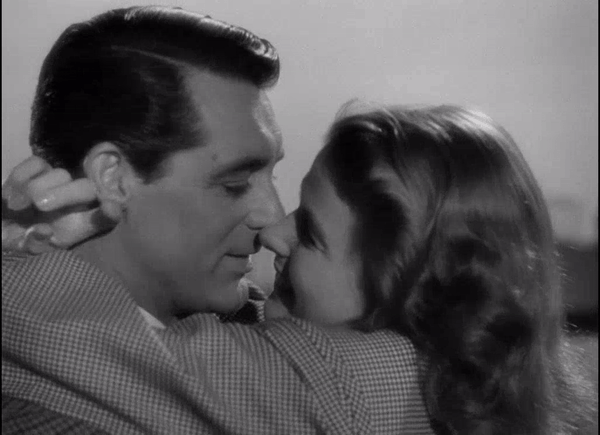

No hay comentarios:
Publicar un comentario