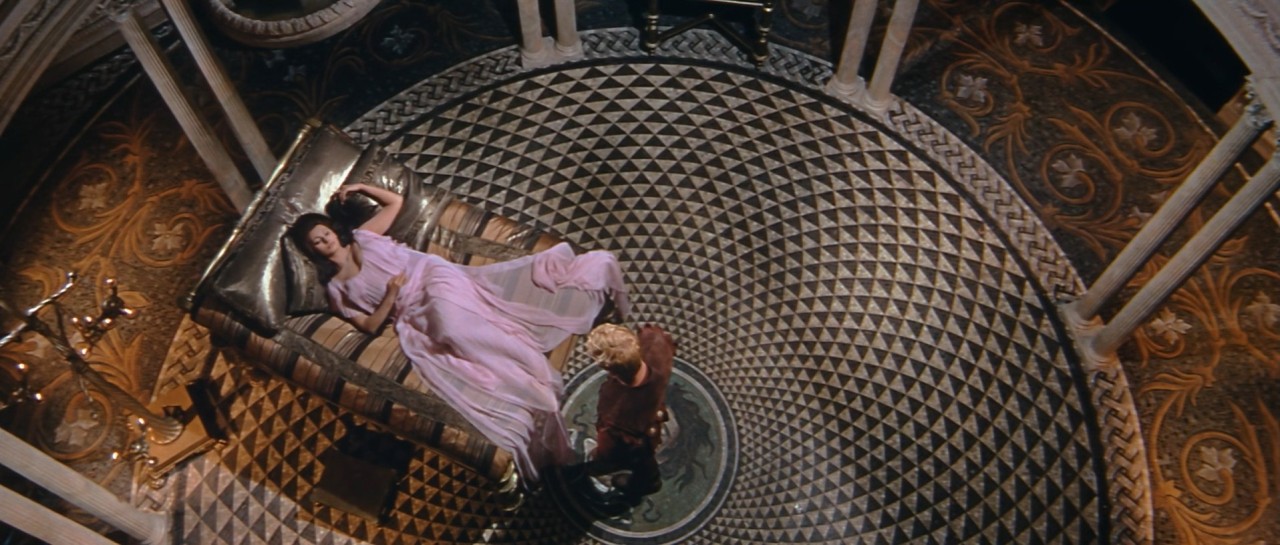Colorado Jim (The Naked Spur) es, ante todo, una lección de economía. Cinco actores, un paisaje, una montaña. Cinco personajes, un itinerario. Sus relaciones, cargadas de tensión, de humor, de desconfianza, de afecto (según las personas, según los momentos). Todo ello en acción durante hora y media: una historia, una película. No hace —o no hacía— falta más, ni a más aspiraba Anthony Mann.
El resultado es algo extraordinario. Insólito ahora, ya entonces infrecuente con ese grado de perfección. Nada sobra, todo es preciso (exacto y necesario). La progresión, aunque no es uniforme (se niega con el ritmo) ni unidireccional (porque hay fluctuaciones en las alianzas que establecen entre sí los personajes, se van conociendo mejor, cambian ellos mismos en su interior), es implacable. No hay premura, sino calma; no hay atropellamiento, sino claridad; pero no hay pérdida de tiempo ni de espacio: no sobra un plano, ni hay superficie muerta en el interior del encuadre, ni gestos vagos o subrayados, ni divagaciones. Hay humor en los diálogos, pero también parquedad: los personajes son lacónicos en general, y cuando hablan —los que lo hacen— tratan de persuadir o distraer a los demás, no de dar información a unos espectadores con los que, obviamente, ellos no cuentan. Lo que tampoco significa que Mann y sus guionistas no tuviesen presente la existencia del público al que estaba destinada la película, del conjunto de personas a las que se quería narrar esa historia, sino, simplemente, que entonces estaba muy clara la posición del espectador, su sitio, y las relaciones entre éste y la película.
La ficción —que no parece preexistente, destinada a su ilustración cinematográfica, sino que se teje ante la cámara, ante nuestros ojos, a medida que transcurre la película— que nos cuenta puede resultar más o menos apasionante: es una cuestión puramente subjetiva. No es, desde luego —sobre todo hoy—, demasiado original: se parece a otras varias, y es de una extremada sencillez. No puede ser más lineal, y se cuenta en dos frases. La película, en cambio, no se puede contar: cualquier tentativa de paráfrasis verbal no sólo exigiría demasiadas páginas, sino que incurriría en tales simplificaciones y esquematismos que traicionaría escandalosamente lo que de verdad sucede en la pantalla. Esto es obvio, o debiera serlo, pero me temo que se ignora o se ha olvidado, y que puede que se esté haciendo urgentemente necesario volver a empezar por el principio: explicar de nuevo que no es lo mismo filmar un gesto en primer plano que en plano general, que se mueva la cámara o que permanezca inmóvil, que se desplace el objetivo hacia el actor o que éste se aproxime a la cámara. Así se vería cómo Mann, en lugar del zoom con que ahora se nos obsequiaría para destacar el gesto de sobresalto o de decisión de violencia de un actor, se acuerda de la lección de los primitivos y logra con mayor fuerza y limpieza ese fin haciendo que sea James Stewart el que se acerque un poco hacia la cámara, sin que ese movimiento resulte arbitrario o forzado, sino parte de esa reacción que quería el director que observásemos. De ese modo, además, es la acción (del propio personaje) lo que añade matices, no la cámara (el director).
La sabiduría necesaria para conseguir tanto con tan pocos medios permite también escoger con acierto éstos: Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan y Millard Mitchel eran, desde luego, idóneos; Ralph Meeker, que no lo era a priori, está perfecto en su papel. Bastaba con que uno de los cinco no funcionase para que el edificio se derrumbase. Pero se precisaba también una construcción lógica y rigurosa, como la de un buen ejercicio de teatro de cámara. Lograda ésta, me imagino que no por ciencia infusa ni inspiración sobrehumana, sino mediante el trabajo autocrítico y paciente de analizar cada escena y eliminar del guión todo lo que no fuese imprescindible, cabía el riesgo del teatralismo, salvado del modo más simple y contundente: toda la acción se desarrolla en exteriores, a campo abierto, y en un acto único, sin más divisiones que la alternancia entre escenas de marcha y escenas de reposo, en general nocturnas, cada vez que hacen un alto en el camino. Por otra parte, no hay lugar para la monotonía: comienza la película con Stewart en solitario; pronto se le suma Mitchel; después se topan con Meeker, que decide seguir con ellos; encuentran juntos a Ryan y Leigh; de los cinco, al final quedan dos supervivientes, y entretanto ha pasado de todo: ataques indios, engaños y traiciones, celos, un enamoramiento, un duelo a muerte.
Anthony Mann se limitó, sin duda, a hacer bien su trabajo. No tenía más pretensiones. Estoy seguro de que no pensó en la posteridad ni en la historia del cine. No creo que aspirase a enseñar nada, ni a innovar dentro del género, ni a hacerse millonario, ni a obtener una obra maestra. Se nota, en cambio, que disfrutó haciendo la película. Tal vez por eso, Colorado Jim sigue hoy, treinta años después, tan viva como pudiera estarlo entonces, y resulta, además, una muestra admirable de lo que un cineasta con talento era capaz de hacer con los mínimos elementos.
En Casablanca nº 34 (octubre de 1983)