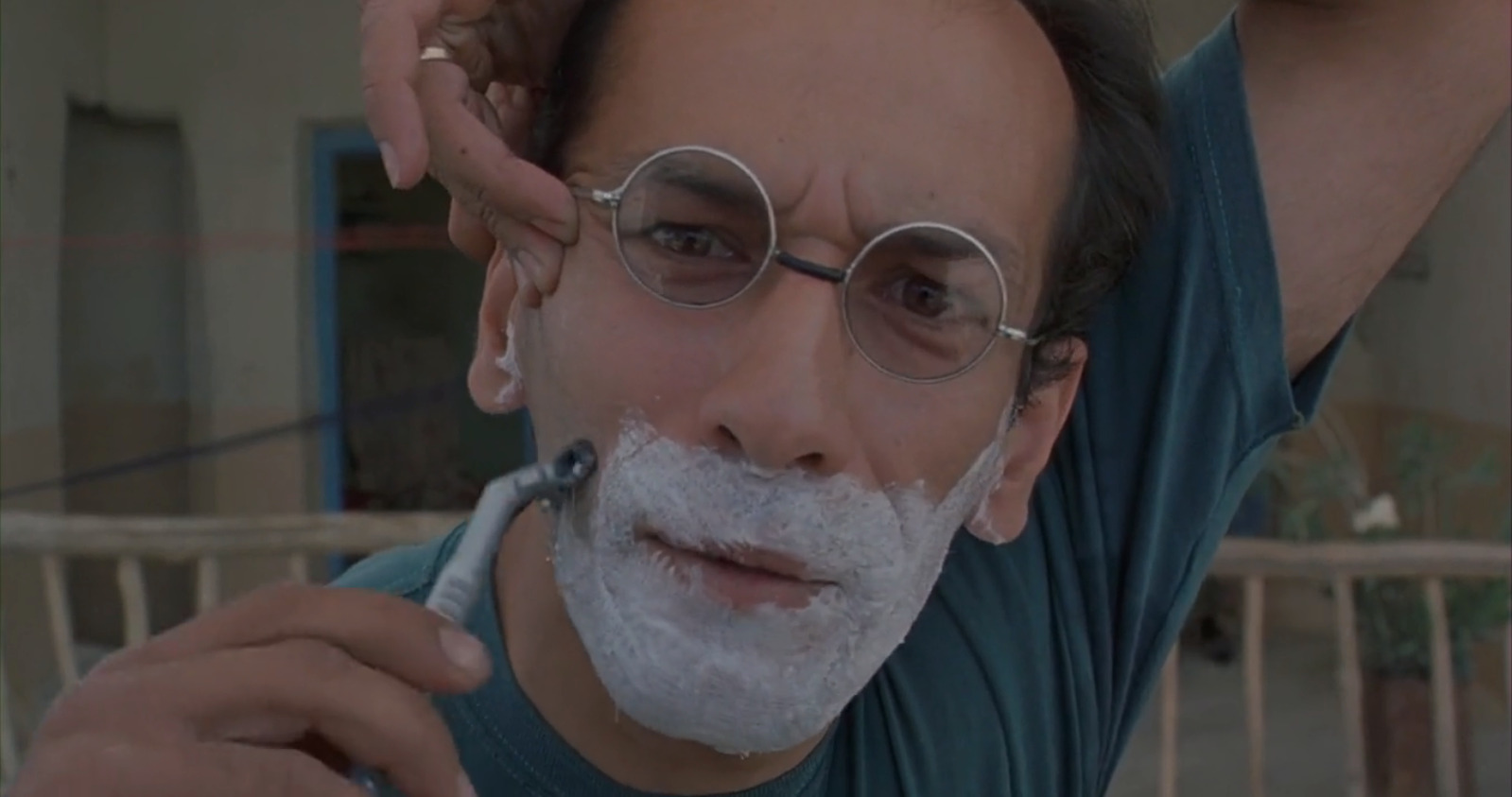Aunque no fue así en un primer momento, diversas circunstancias, principalmente económicas, fueron desde bastante temprano – podría situarse hacia 1915 –, desplazando desde Barcelona – que quedó y ha permanecido desde entonces en segundo lugar, a gran distancia del siguiente – hacia Madrid el peso de la producción cinematográfica española. Contrariamente a lo sucedido en otros países que permanecieron neutrales durante la I Guerra Mundial – y muy señaladamente Suecia –, en el nuestro no se supo aprovechar la siquiera relativa escasez de películas, por un lado, norteamericanas y, por otro, alemanas o francesas, incluso italianas y británicas, para reforzar y afianzar la incipiente industria nacional del cine, por lo que, al término de la Gran Guerra, como era de prever, la estrategia de recuperar el tiempo y los ingresos perdidos seguida por las principales compañías americanas inundó una Europa en general hambrienta de productos de Hollywood y deseosa de olvidar la contienda; este primer desembarco americano, que se convertiría en avalancha en la siguiente postguerra mundial, hizo todavía más frágiles las posiciones en sus propios mercados de los productos de aquellas cinematografías europeas que no habían conseguido superar el estadio artesanal, como sucedía, entre otras, en la española. El proceso de paulatina expulsión del mercado de las pequeñas compañías y los escasos estímulos que percibían las nuevas iniciativas empresariales fue provocando poco a poco una relativa concentración de la producción y propició el desplazamiento hacia la céntrica capital, donde se encontraban con mayor facilidad la financiación, los actores y los técnicos necesarios. No fue un proceso instantáneo ni drástico, pero se acentuó progresivamente durante la década de los años 20 y a raíz de la adaptación – un poco tardía, pero no de las más rezagadas – del sonido, de tal modo que, ya con el añadido de impulsos de carácter político inherentes al centralismo del “estado nuevo” surgido tras la Guerra Civil, y a medidas como la generalización del doblaje y el peso adquirido por la censura y las calificaciones ministeriales, la tendencia se hizo más manifiesta a partir de 1940, sin que la descentralización administrativa generada por la Constitución de 1978 y el establecimiento de las Comunidades Autónomas tuviera un efecto paralelo en la producción cinematográfica más que en una medida muy escasa y más bien pasajera. De este modo, puede afirmarse que el grueso de la actividad industrial del sector cinematográfico se fue concentrando en la capital, sin que fenómenos cronológicamente intermedios – como la virtual desaparición de los estudios de rodaje, durante los años 60 y 70, o la reciente crisis de los laboratorios de Barcelona – hayan alterado sustancialmente esa situación de hecho.
Pese a lo cual, y a que cuantitativamente ha de resultar espectacular el porcentaje de las películas españolas rodadas siquiera en parte en Madrid – al menos las escenas filmadas en estudio –, aún sin contar los trabajos de postproducción que igualmente se hayan realizado en la capital, lo cierto es que, curiosa y casi paradójicamente, se podría decir, con cierto grado de exageración, pero no desmedido, que la ciudad (y no digamos la región en su conjunto, que fue mera provincia hasta los Estatutos de Autonomía que fue generando la democracia a partir de 1978) permanece en buena parte inédita en el cine español en su conjunto, y que tiene una presencia en la pantalla inferior a la que han logrado Barcelona e incluso Sevilla o San Sebastián, sin que sea posible hablar prácticamente nunca, con un mínimo de rigor, de un cine específicamente “madrileño”; ni siquiera la denominada “comedia madrileña” de los primeros años 80 del pasado siglo, así llamada sobre todo para no confundirla con la “española” de tiempos predemocráticos y para permitir la eclosión de una hipotética comedia “barcelonesa”, “sevillana” o “coruñesa”, puede definirse como realmente madrileña, y no eran típica o exclusivamente capitalinos ni los personajes ni los actores, ni los directores ni los guionistas, por lo que no pasó de ser una “etiqueta” crítica o de mercadotecnia, según quién la emplease y con qué connotaciones.

Aunque nadie que no padezca extraños delirios de grandeza puede considerar que Madrid merezca una representación cinematográfica comparable a la de otras grandes ciudades – capitales o no – del mundo, como Nueva York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, París, Londres, Roma, Berlín o incluso Venecia, Florencia, Marsella, Amsterdam, Viena, Bruselas o Moscú, y a pesar de que no pueda decirse sin faltar a la verdad que ninguna ciudad española haya generado todavía una sola película tan arraigada en ella plástica y narrativamente como, por citar un solo ejemplo, La Notte (La noche, 1960) de Michelangelo Antonioni se asentaba en la realidad ciudadana, urbanística, cultural y sociológica de Milán, quizá resultara interesante preguntarse o tratar de averiguar por qué, mientras que Barcelona, Sevilla, Bilbao o Salamanca han sido, al menos ocasionalmente, el escenario decisivo (y no por ello necesariamente único) de algunas películas que han dejado cierta huella o hasta marcado una época, más inscritas en la geografía urbana, con personajes que les pertenecen, con un estilo de vida y una forma de desplazarse propia y reveladora del lugar en cuestión, sobre Madrid apenas hay películas que siquiera capten su muy peculiar y perceptible “ritmo”. Barcelona, que fue el otro polo (en un primer momento principal, y siempre se ha mantenido como el segundo, con mayor o menor ventaja) de producción de películas, ha tenido, sin duda alguna, y sospecho que con independencia de los aspectos cuantitativos o económicos de la cuestión, bastante mejor fortuna en la pantalla, al menos en algunas secuencias de películas dirigidas por extranjeros como Julien Duvivier (La Bandera, 1935), Raffaello Matarazzo (Malinconico Autunno/Café de Puerto, 1958) o, de nuevo, Antonioni (Profession:Reporter, 1975), y ha recibido también un cierto tratamiento mitificador – en La calle sin sol (1949) de Rafael Gil y hasta, dentro de lo que cabe, incluso en los escuálidos « policiacos » producidos por Ignacio F. Iquino, y todo ello a pesar del fracaso lamentable de la gran ocasión brindada a La ciudad de los prodigios (1999) de Mario Camus, que desaprovechó la oportunidad que le ponía en costosa bandeja la novela homónima de Eduardo Mendoza, o que Víctor Erice no llegara a dirigir La promesa de Shanghai, su personal adaptación de El embrujo de Shanghai de Juan Marsé –, además de ser uno de sus barrios la materia prima y el trasfondo vivo de una de las más destacables películas rodadas en España en los últimos años, En construcción (2001) de José Luis Guerín.

Es posible que la propia naturaleza de la capital de España no sea ajena del todo al fenómeno, pese a varias razones que propiciarían que confluyeran en ella miradas de foráneos, variadas y sin cegueras sentimentales (claro que para eso ya estarían los, en general, nada “patrioteros” madrileños). Madrid no es una ciudad particularmente hermosa, aunque contenga, claro está, rincones y hasta barrios con encanto y no desprovistos de sabor, o atractivos a los ojos fugaces y deslumbrados de los turistas, por mucho que resulten bastante menos gratos a los de sus transeúntes cotidianos, acostumbrados a lo que tengan de bueno y abrumados por múltiples molestias y obstáculos, casi ciegos ante valores que no les llaman la atención ni les inspiran particular orgullo u afecto. Tampoco es Madrid, o muy poco, lo que se ha convenido en llamar una ciudad “monumental”, por mucho que tenga, lógicamente, a fuerza de tiempo y de capitalidad, algunos ornamentos o edificios históricos – no muy antiguos por lo general, si es que sobrevivieron a los asiduos bombardeos que tuvo que soportar durante la Guerra Civil –, y algunos sean de cierta belleza, como el Palacio Real y su entorno, las plazas de la Ópera y de Oriente, o la Plaza Mayor, o todo el conjunto difuso y no exactamente homogéneo ni armonioso, en el que se mezcla lo popular y modesto con lo institucional y rumboso, la ostentación con la elegancia, que se suele englobar con la denominación no del todo precisa de “el Madrid de los Austrias”, por haber sido erigido o al menos parcialmente planificado durante varios reinados de los monarcas de esa dinastía. Por otro lado, el barrio de Salamanca, promovido en el siglo XIX por el Marqués de ese nombre – y al que Edgar Neville consagró en 1948 una película muy interesante –, surge casi aislado como uno de los raros desarrollos urbanísticos razonablemente planificados, comparables en su racionalismo modernista a la mayor parte de los que constituyeron el Ensanche de Barcelona, ciudad que, evidentemente, tiene mucho más aire de gran metrópolis moderna que Madrid, que se ha ido edificando sobre la marcha, creciendo a salto de mata y ordenanza, pero en el mayor desorden, casi sin control – o ejercido cerrando los ojos siempre que convenía – y con frecuencia sin el menor respeto a la coherencia estética, la comodidad de los ciudadanos, el sentido común, la mesura, el desarrollo a largo plazo, la habitabilidad o la lógica circulatoria más elemental.

Madrid parece el resultado imprevisible de una acumulación desordenada de objetos heteróclitos, improvisada por oleadas, a impulsos y arrebatos, sin perspectiva general u homogeneizadora, casi desprovisto de rasgos específicos que quepa calificar de estrictamente « madrileños »: lo que se suele encontrar, zona por zona, es más bien una mezcolanza – no del todo o no siempre desagradable – de géneros y estilos – a veces híbridos – que abarcan todos los imaginables, entre ellos algunos procedentes de todas las regiones de España, por los mismos motivos que hay todavía relativamente pocos madrileños que sean originarios de Madrid desde hace varias generaciones. Si la mayor parte de los vecinos de la capital no son ya, como antaño, recién llegados de todos los rincones del país, todavía los más son hijos, como mucho nietos, de los que llegaron a Madrid para estudiar, trabajar o triunfar y se quedaron – por inercia, obligación, conveniencia o elección – ya para siempre en la ciudad, por lo demás aún (dentro de lo que cabe) relativamente acogedora y todavía bastante abierta a todos, españoles o extranjeros, y en la que aún no se pregunta «¿De dónde eres? »: se ignora casi por sistema la procedencia o la región de origen incluso de los amigos más íntimos, sin hacer distinción alguna cuando se llega a saber ni dar la menor importancia a detalles que han sido siempre o se han hecho recientemente decisivos en otros lugares. Si alguien está en Madrid, si vive o trabaja en Madrid, se convierte automáticamente en madrileño, sin que nadie discuta ni apenas cuestione su derecho a residir o buscar trabajo ni se permita hacer observaciones acerca del acento, si se tiene otro que el (bastante poco marcado, y totalmente imperceptible para ellos) de los nativos.
En Madrid hay gente de toda España y de muchos otros países, sobre todo de los hispanohablantes, pero, en medida creciente, también de casi todos los demás. Y, como sucede por lo común en todas las grandes metrópolis, esta población cosmopolita permite que haya restaurantes donde se puede probar su cocina, locales de encuentro y diversión en los que suena todo género de melodías y ritmos exóticos, donde se baila en todos los estilos, y rincones o parques donde se dan cita los que añoran su lugar de origen y compensan la nostalgia acompañados. Eso haría de Madrid, al menos en potencia, un vasto plató de cine, en el que cabría rodar todo tipo de películas, sin que importase demasiado dónde transcurriese supuestamente la acción.

Pero no es así, entre otras razones porque no resulta nada fácil rodar en las calles de Madrid, y cada vez sale menos barato alquilar un apartamento o uno de los palacetes (o grandes mansiones) que aún permanecen en pie alrededor del Paseo de la Castellana o incluso en las afueras. Las sucesivas administraciones municipales no han tendido a caracterizarse por su benevolencia hacia la gente del cine, ni han dado a menudo la menor prueba del menor interés por la promoción por este medio de la ciudad, sobre todo si – como es de esperar que suceda – no se limita a hacer propaganda favorable. Quién sabe si porque, aunque sea elegido democráticamente, el alcalde de Madrid no suele ser madrileño, quizá también porque, por buenas que fueran las intenciones de los responsables al respecto, poco pueden hacer para facilitar el trabajo de un equipo de rodaje: Madrid siempre parece estar haciéndose, sin que quepa imaginar el día en el que se pueda considerar la ciudad como terminada. Eso hace que la vida en Madrid no resulte muy cómoda, y probablemente no muy presentable, hasta intimidante para el que no esté habituado y resignado, lo que explicaría cierta proclividad de sus ediles y concejales a esconder un poco vergonzosamente esas heridas siempre abiertas, a dejar que, en lo posible, pasen desapercibidas y no llamen demasiado la atención.
Claro que también existe, indudablemente, un Madrid más “popular” y típico, o, para ser precisos, varios, incluso bastantes si se quiere, pero el abuso de la « españolada » desde los primeros tiempos del mudo, y de nuevo a la llegada del sonoro, ha impulsado a la mayor parte de los cineastas serios o ambiciosos a huir como del diablo de ese tipo de películas y a buscar más bien, cuando han de rodar en la capital, los lugares más vulgares de la ciudad, los más indistintos, y hasta les ha aconsejado tratar de disimular los rincones más identificables, tendencia que se ha desarrollado hasta el absurdo extremo al que se llegó en los años 60, cuando se quiso hacer pasar, con ayuda de una niebla artificial supuestamente londinense y convenientemente difuminadora, el emblemáticamente madrileño Palacio de Comunicaciones, hasta ahora la central de Correos – pronto nueva sede del Ayuntamiento –, en la muy identificable plaza de la Cibeles, que es un muy singular y voluminoso edificio de recargado estilo modernista dotado de un extraño atractivo, por el Palacio de Westminster y la torre del Big Ben en un film policiaco adaptado de Edgar Wallace y que estaba situado, lógicamente, en Londres.
Lo que puede ser el rasgo más típico de Madrid, el hecho de que sus moradores parezcan empeñados en llenar a rebosar las calles durante casi todo el día, y que algunas de ellas estén o parezcan siempre – y se diría que a cualquier hora, por intempestiva que sea – repletas de gente que camina, hace recados, o bebe y charla hasta las tantas de la madrugada en las terrazas de los cafés, se revela en la práctica, además, como algo más bien perjudicial a la hora de rodar una película, y desde finales de los años 50 y el despegue del desarrollo económico, con la llegada masiva de turistas, se ha hecho cada día más difícil encontrar una película que muestre la animación incesante y acelerada de las calles madrileñas con cierta naturalidad y auténtico respeto a la realidad: hay que rodar a las 5 de la mañana, y hasta entonces es preciso cortar el tráfico. Por no hablar del ruido, que parece incompatible con el rodaje en exteriores en sonido directo.

Por eso, hay pocos realizadores interesantes que se hayan consagrado con cierta asiduidad o persistencia a mostrar la ciudad con un poco de cuidado o de afecto, si se exceptúan la mayor parte de las películas concebidas, producidas y dirigidas por el escritor Edgar Neville, un gran cineasta de los años 40 y 50 (su última obra, por cierto sobre Madrid durante la primera mitad del siglo pasado, Mi calle, data de 1960), desgraciadamente poco y mal conocido hasta hace poco incluso en España y aún completamente ignorado en el extranjero, pese a tratarse de una figura absolutamente inesperada e insospechable en la España de la época, en algún sentido próxima a Sacha Guitry, Ernst Lubitsch o Billy Wilder, con un toque de Max Ophuls en ocasiones. Sus películas más interesantes fueron siempre muy madrileñas, a menudo con la mirada dirigida al pasado y hasta a la leyenda, como La Torre de los Siete Jorobados (1944), Domingo de Carnaval (1945), El crimen de la calle de Bordadores (1946), El Baile (1959), y a veces muestran los cambios que se estaban produciendo, como en La vida en un hilo (1945) y El último Caballo (1950).
Las demás son más bien casos aislados y casi excepcionales, hasta si entre ellas se cuentan algunas de las mejores películas que se han hecho en España, como Cielo negro (1951), El batallón de las sombras (1956) o Morir…dormir…tal vez soñar… (1975) del gran Manuel Mur Oti, recientemente fallecido sin que apenas nadie se enterara; la asombrosa y deliciosa comedia musical de los inicios del hablado de Benito Perojo, basada en la zarzuela – tan madrileña – La Verbena de la Paloma (1935); el drama de la migración a la ciudad de los campesinos en Surcos (1951) de José Antonio Nieves-Conde, de sorprendente vigencia; la notable comedia de episodios Historias de la Radio (1955) de José Luis Sáenz de Heredia; y no debiera olvidarse el muy poco visto – no sin motivo – Hospital General (1956) de Carlos Arévalo, todavía mejor que su película más conocida, la ya sorprendente Rojo y Negro (1942), “desenterrada” hace pocos años.
Incluso pasado ya el tiempo en el que se rodaba casi todo en estudio, el realismo siguió siendo un imposible, a causa de la censura, durante la larga dictadura de Franco, y solamente en algunas comedias o películas policiacas más o menos inofensivas y anónimas de los años 50 e incluso de los 60 es posible al menos entrever, de pasada, al fondo de los planos, la evolución de la ciudad con una cierta verosimilitud tanto plástica como sociológica. Junto a El Cerro de los Locos (1959) de Agustín Navarro, Los Tramposos (1959), La pandilla de los 11 (1961) o Trampa para Catalina (1962) de Pedro Lazaga, La gran familia (1962) de Fernando Palacios, Segundo López, aventurero urbano (1952) de Ana Mariscal, Historias de Madrid (1956, pero estrenada en 1958) de Ramón Comas, Un marido de ida y vuelta (1957) de Luis Lucia, Los golfos (1959), primer largo de Carlos Saura, o Crimen de doble filo (1964) segundo de José Luis Borau, se destacan, sin embargo, algunas obras de mayor importancia como Esa pareja feliz (1951), “opera prima” (en colaboración improbable) de Luis García Berlanga et Juan Antonio Bardem, la muy pesimista – pecado mayor en esa época, y que se pagaba siempre – Fulano y Mengano (1955) de Joaquín Luis Romero-Marchent, Mi tío Jacinto (1956) del realizador Ladislao Vajda, nacido en Hungría, las tres primeras películas del italiano Marco Ferreri – El pisito (1958), la fallida Los chicos (1959) y El cochecito (1960) –, La vida por delante (1958) y su prolongación algo forzada La vida alrededor (1959), y sobre todo la impresionante y jamás estrenada El mundo sigue (1963), estas últimas tres de Fernando Fernán-Gómez.

El pretendido « Nuevo Cine » español de los años 60 dirige su atención principalmente a la vida « en provincias », es decir, más bien « lo que no es Madrid », o, más adelante, cuando empieza a ser posible, y más bien a cargo de sus sucesores o continuadores que de los protagonistas originales de ese movimiento impulsado desde el Ministerio competente, sobre el Madrid de la posguerra, cuyas evocaciones más logradas, hasta la reciente reconstrucción en estudio de José Luis Garci Tiovivo c.1950 (2004), serían Pim, pam, pum…¡fuego ! (1975) de Pedro Olea, La colmena (1982) de Camus, y Tiempo de silencio (1986) de Vicente Aranda.
Para encontrar películas verdaderamente interesantes en sí mismas sobre el Madrid más reciente o que muestren de forma significativa la ciudad tal y como está permanentemente cambiando, será preciso esperar más bien al final de los años 70, muerto Franco, con las primeras obras de Garci – y también sus “films negros” El Crack (1981) y El Crack 2 (1983) –, la mayoría de las de Almodóvar – ya su primer largo, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón (1980), y en especial ¿Qué he hecho yo para merecer esto ! (1984), Matador (1986), Mujeres al borde de un ataque de « nervios » (1988), La flor de mi secreto (1995) o Carne trémula (1997) –, Ovejas negras (1989), el único largometraje del malogrado y añorado crítico José María Carreño, Un paraguas para tres (1991) de Felipe Vega, Una estación de paso (1992) de Gracia Querejeta, El Día de la Bestia (1995) de Álex de la Iglesia, Boca a boca (1995) de Manuel Gómez Pereira, Tesis (1995) y Abre los ojos (1997) de Alejandro Amenábar, Aunque tú no lo sepas (1996) de Juan Vicente Córdoba, Retrato de mujer con hombre al fondo (1996) de Manane Rodríguez, Adosados (1996) de Camus, Éxtasis (1996) de Mariano Barroso, La buena estrella (1997) y Lágrimas negras (1998) de Ricardo Franco, Leo (2000) de Borau, La espalda de Dios (2000) de Pablo Llorca, Sé quién eres (2000) de Patricia Ferreira, El Bola (2000) de Achero Mañas, Piedras (2001) de Ramón Salazar, Entre Abril y Julio (2002) de Aitor Gaizka, o bien la inédita El Lado Oscuro (2004) de Luciano Berriatúa, para hallar alguna continuidad en el tratamiento cinematográfico original y plásticamente interesante del nuevo Madrid, tras algunos ejemplos muy aislados durante los años finales de la dictadura, como Los pájaros de Baden-Baden (1974) de Camus, o en los primerísimos tiempos de la repuesta democracia, como Tigres de papel (1997) y La mano negra (1980) de Fernando Colomo (arquitecto, por lo demás), A un dios desconocido (1977) de Jaime Chávarri, Las palabras de Max (1977) y Sus años dorados (1980), ambas de Emilio Martínez-Lázaro, Arrebato (1979) de Iván Zulueta, Maravillas (1980) de Manuel Gutiérrez Aragón, El hombre de moda (1980) de Fernando Méndez-Leite, Deprisa, deprisa (1980) de Saura, Ópera prima (1980) de Fernando Trueba o El arreglo (1981) de José Antonio Zorrilla. Es todavía posible encontrar aspectos parciales aislados y muy poco mostrados de Madrid, como los que descubre lateralmente El sol del membrillo (1992), la obra maestra de Víctor Erice, pero lo que es cierto es que, a pesar de todo, se podría hacer un fascinante recorrido a través de la mal conocida historia del cine español sólo con películas que suceden en Madrid…

Texto en español (y algo más desarrollado al principio) del incluido en “La ville au cinéma”, dirigido por Thierry Jousse y Thierry Paquot. París : Cahiers du Cinéma, D.L. 4º trimestre de 2005.
.png)
.png)