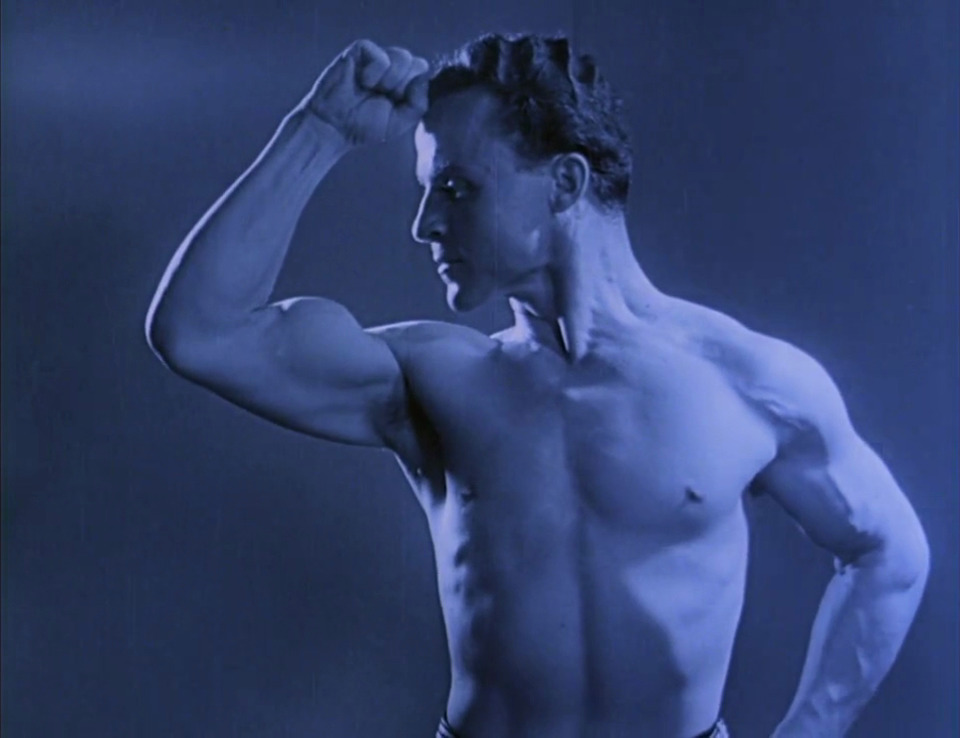Debo advertir que no comparto en absoluto una muy extendida mitificación del perdedor o loser que durante años (no sé ahora: no estoy en contacto con las nuevas cinefilias, si es que existen y no desdeñan ser así llamadas) hizo estragos entre los aficionados al cine. Ser un “cineasta maldito” – aunque sean tan gloriosos y santificados como Erich von Stroheim, Sergeí M. Eisenstein u Orson Welles; porque Allan Dwan o Edgar G. Ulmer ya eran otro cantar - tiene muy poca gracia, especialmente para el afectado por esa maldición, y sobre todo en vida y si conservaban aún energías y ganas de hacer películas.
Es posible que Michael Cimino ni siquiera tuviera que ganarse la vida rodando una película tras otra, que perteneciese a una familia sobradamente acomodada y hasta que ahorrase por su cuenta como broker financiero, “doctor” anónimo (por lo menos, no acreditado) de guiones ajenos (como Monte Hellman) o decorador de interiores de lujosos super-lofts. No lo sé, me interesa muy poco y no suelo fiarme de rumores y cotilleos, como los que hace unos cuantos años ya corrieron – sospecho que intencionadamente y no precisamente para beneficiarle – a cuento de un llamativo y alarmante cambio en su apariencia física. Desde que padecía lo mismo (aunque no parece que pudiera ser exactamente lo mismo) que su (y mi) tocayo Michael Jackson a que se había cambiado de sexo (cosa no muy clara tampoco, y que, en todo caso, sería asunto exclusivamente suyo y de sus posibles parejas), pasando por cualquier otro tipo de dolencia, extravagancia narcisista o adicción.
A mí Michael Cimino me interesó, desde su primer y ya muy notable largo, Thunderbolt and Lightfoot (1974), como director de cine, y no creo que en esa capacidad pinten nada ni las virtudes o defectos morales, religiosos o familiares ni las inclinaciones u opciones sexuales o políticas, como tampoco cuentan la nacionalidad, la raza (suponiendo que tal cosa exista) o el sexo. Hay muy buenos y muy malos directores y directoras de todos los colores, continentes y países. Sean hetero u homo o bi o polisexuales – si cabe tal cosa - o asexuados, sean reaccionarios o progresistas (verdaderos o falsos). Salvo para los cegados por los prejuicios, que debieran quedar automáticamente inhabilitados tanto para opinar como para ejercer la crítica, y no porque se les impida, sino porque nadie debiera tenerla en cuenta.

Así que no es su condición, relativamente temprana y misteriosamente permanente, de “maldito” lo que me hace apreciar enormemente a Cimino. De hecho, aborrezco que tal cosa le cayese encima y siga (temo que ya para siempre) enturbiando su talento, su figura y su obra, y más aún que tal maldición fuese una vergonzosa exhibición de cobardía, conformismo y corrupción frente al poder del dinero de la gran mayoría de la crítica del mundo, y muy especial y unánimemente de la estadounidense. Nunca me he considerado como parte de “la crítica”, aunque me hayan etiquetado como tal desde que empecé a escribir (y hablar) sobre cine - y de eso hace ya más de medio siglo -, pero nunca he sentido tanta vergüenza de que se me pudiera confundir con semejante grupo como ante la campaña cerrada que se desató contra Michael Cimino desde antes del estreno de la que – en su versión íntegra – creo que es la mejor de sus muy buenas siete películas, Heaven’s Gate (1980), acogida que no puede ser ni casual ni espontánea y que hundió su carrera, cuando acababa de empezar y con un éxito tan resonante (aunque polémico) como The Deer Hunter (1978). De hecho, el éxito de taquilla, de crítica y de premios de esta película – la segunda que dirigía – sembró ya las semillas de su posterior, pero casi inmediata, caída, porque fue la base del poder que le dieron (y que había que retirarle cuanto antes, como sucedió con Welles después de Citizen Kane en 1941) y de la envidia casi general que hizo que la maniobra contase con tan abundantes y entusiastas complicidades y pusiese de acuerdo, excepcionalmente, a los habituados a discrepar. The Rise and Fall of Michael Cimino hubiera sido aún más rápida que la de Legs Diamond en la concisa película de Budd Boetticher de 1960.
Otros cineastas han sido quizá igual de atacados, o incluso más ferozmente todavía y durante decenios. Pero solían ser menos vulnerables, porque dependían menos de la “industria” y necesitaban menos dinero para conseguir hacer una película, y por tanto no precisaban de grandes medios técnicos ni dependían de las grandes masas de espectadores. Godard o Straub, hasta Leos Carax, por poner un ejemplo relativamente cercano, en el fondo, podían seguir adelante. Griffith, Stroheim, Welles, no tanto. Cimino lo consiguió en cierta medida, con grandes dificultades y con hostilidad permanente, pero en mi opinión con un éxito asombroso y aún no reconocido dadas las adversas circunstancias.
Salvo la última y tardía (aunque muy breve) tontada que hizo para el Festival de Cannes – No Translation Needed, en Chacun son cinéma (2007), uno de esos films ómnibus patrocinados o estimulados por ese festival que suelen hacer que casi todo el mundo, de David Cronenberg a Manoel de Oliveira, parezca repentinamente sin ideas durante unos tres minutos, ya que sólo importan las firmas y que sean muchas, sus siete largometrajes comprenden, a mi entender, cinco obras maestras y dos excelentes películas de acción, una de ellas un remake que supera con creces el sólo discreto original (de William Wyler) con creces.

La carrera a trompicones de Cimino, sobre todo a partir del fiasco provocado y programado de Heaven’s Gate en 1980, que en realidad no hundió a la United Artists y que a largo plazo debe de haber resultado una película tan rentable (entre reestrenos y pases televisivos y reediciones en vhs, dvd y bluray) como pareció ruinosa a corto (un tanto como la Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz en 1963, otra película que supuestamente “arruinó” a la 20th Century-Fox), hace difícil aseverar tajantemente y con carácter general casi nada acerca de la personalidad cinematográfica de Cimino, tanto estilística como temáticamente, a pesar de que personalmente encuentre que sus siete largos son reconocibles y sostienen, aunque no sea nunca muy explícitamente, una misma visión, curiosa y significativamente no afectada ni por el éxito de The Deer Hunter ni por el fracaso crítico y comercial inicial de Heaven’s Gate.
De su primer film como director – algo debió convencer a Clint Eastwood de que convenía arriesgarse a dejar que el director, aunque primerizo, fuese el guionista – al segundo hay un lapso, relativamente normal en esa época, de cuatro años; sólo dos, gracias al éxito de The Deer Hunter y pese a las largas gestaciones de ambos – separan el segundo del tercero; ya son cinco los que hubo que esperar entre Heaven’s Gate y Year of the Dragon (1985), en el que todavía firma en parte como escritor y productor; sólo dos tarda en hacer The Sicilian (1987), tres más transcurren hasta Desperate Hours (1990), seis hasta The Sunchaser (1996), en la que retorna a figurar como escritor, y ya once hasta el insignificante microepisodio de Chacun son cinéma, y nueve años de vacío hasta su muerte, ciertamente no tan prematura como pudiera pensarse, ya que, al parecer, contaba 77 años.
Pero no vale la pena lamentar que Cimino no hiciese más películas. Podría, sin duda, haber dirigido el doble de las que realizó, y muchos de los proyectos con los que se le ha relacionado suenan – dentro de su imprecisión – muy atractivos, aunque más vale no fiarse demasiado, entre otras cosas porque todo hace pensar que Cimino – como la mayor parte de sus colegas – era bastante mitómano y aficionado a soñar despierto. En el fondo, es más probable que, de haber hecho una “mejor” carrera desde un punto de vista económico y de actividad, hubiese tenido que hacer algunas películas nada interesantes ni adecuadas a los talentos que parecen indicar las que, de hecho, llegó a realizar. Rechazó muchas ofertas, a veces a priori interesantes, pero parece que también estuvo tentado de meterse en proyectos que a mí se me antojan disparatados. De modo que creo más realista y más interesante centrarnos en lo que logró hacer. No muchos minutos, quizá; sólo siete largos (no sé de más cortos que el postrero y olvidable); y no cuento los (no muy numerosos) guiones porque no se sabe bien cuál pudo ser su aportación y porque fueron realizados por otros (tal vez el más interesante sea el de Silent Running, 1971, de Douglas Trumbull).

Tampoco voy a estudiar estos siete largos en detalle, entre otras razones (que las hay: falta de espacio, de tiempo y hasta de ganas) porque cada vez creo menos en la utilidad de textos largos y de análisis minuciosos (que a veces incluso resultan contraproducentes) y me siento más partidario de limitarme a sugerir algunas de las posibles vías de acceso, a recordar algunos aspectos que pueden escaparse en una primera visión y dar algunas pistas que quien quiera puede seguir o continuar para pensar por su cuenta sobre las películas en cuestión, y al final estar de acuerdo o en radical desacuerdo.
Es más, a riesgo de parecer desdeñoso o resultar injusto con alguna de las películas de Cimino, es posible que ni siquiera hable de todas ellas, que apenas aluda a alguna, hasta que olvide mencionar su título en alguna enumeración en la que también sería pertinente nombrarla si quisiera ser exhaustivo. Confío en que algún día alguien – que no seré yo – dedique un libro serio y atento al cine de Michael Cimino; su carrera tiene, para el que lo escriba, la triste ventaja de tratarse de un cuerpo de obra no muy amplio y hoy fácilmente accesible.
Pero yo voy a ceñirme hoy a algunos rasgos generales, bastante comunes y constantes en sus siete largos, y por tanto, creo, suficientemente definitorios de su personalidad cinematográfica como para que los podamos considerar, si no esenciales, sí al menos reveladores. Uno de los motivos por los que me resisto a emprender un análisis detallado es que tengo la impresión – quizá errónea, ojalá me equivoque – de que muy pocos de los posibles lectores de este texto habrán visto The Sunchaser, y tal vez no muchos Desperate Hours y The Sicilian, o que de esta última guarden, a lo sumo, un recuerdo borroso y erróneo, de película fallida, y quizá uno tan vago y lejano de Thunderbolt and Lightfoot que no pueda decirse que su memoria viva del cine de Cimino sea muy precisa ni completa. Y no quisiera destriparles películas esencialmente narrativas y muy dramáticas, sobre todo a los más jóvenes, que pueden no haber visto ni siquiera The Deer Hunter, Heaven’s Gate y Year of the Dragon y saber tan poco de la guerra de Vietnam como de la que hubo en Corea entre 1950 y 1953. Prefiero, pues, que cada cual las mire por su cuenta, buscando, eso sí, ediciones en DVD o Bluray lo más completas y cercanas a las intenciones de Cimino. Porque, por lo demás, si no están mutiladas ni remontadas, las películas de Cimino, aunque elípticas y no muy lineales en su cronología, tienden a ser fácilmente comprensibles para todo espectador atento y con un poco de paciencia.

Lo primero que puede llamar la atención del espectador que aborda el cine de Cimino, desde su primer film, Thunderbolt and Lightfoot, es que se trata de un gran paisajista, me atrevería a decir que uno de los más grandes del cine americano – en la estela de John Ford, D.W. Griffith, King Vidor, Raoul Walsh o Anthony Mann -, para mí, sin duda, el más grande de los últimos decenios y de los cineastas vivos cuando aún no había muerto. Primera impresión confirmada y corroborada por The Deer Hunter, Heaven’s Gate, The Sicilian (fuera de Estados Unidos), Desperate Hours (pese a ser un film básicamente de interiores) y The Sunchaser; sólo la muy urbana Year of the Dragon escaparía a este rasgo. No olvidemos que Cimino estudió pintura. Apéndice muy revelador: cuando un redactor (no recuerdo cuál ni en qué año) fue a entrevistarle, Cimino lo subió a su coche y se lo llevó durante cientos de kilómetros a mostrarle esos paisajes que conocía y ya no iba a tener ocasión de emplear como escenarios, fondos de plano o metas a las que tratan de llegar sus personajes.
Lo segundo – para seguir con el muy decisivo aspecto visual de sus películas – es explicable por sus estudios de arquitectura, que dejan en su cine huellas tan evidentes como las detectables en la obra de Fritz Lang. Se notan, sobre todo, claro, en las películas con más interiores y en edificios contemporáneos – Year of the Dragon, Desperate Hours –, pero cabe detectarlo en la exploración del espacio y la composición de cada plano en todas ellas, por rústicas y modestas que sean las construcciones o habitáculos que explora su cámara. Este aspecto arquitectónico – con una clara atracción por las líneas horizontales, de ahí que todas sus películas sean en formato Scope 2,35x1 o, como poco, panorámico 1,85x1 en Desperate Hours – emparenta a Cimino con tres cineastas a los que no recuerdo que haya mencionado, pero con los que le encuentro afinidades, si no son propiamente influencias: Nicholas Ray, Vincente Minnelli y Anthony Mann.

Un tercer rasgo es su concepción del espacio cinematográfico, el determinado por los encuadres, la iluminación, la composición interna y la dinámica de cada plano, en función de la interdependencia de los movimientos de los actores y de la cámara, así como del ritmo creado por su sucesión, es decir, lo que se puede considerar como planificación o desglose o tal vez como montaje. Es un rasgo privativo de los verdaderos cineastas, sean célebres como Orson Welles, Buster Keaton, Buñuel o Hitchcock o bien oscuros y casi anónimos como Tod Browning, Allan Dwan, Budd Boetticher o Jacques Tourneur, y creo evidente que Cimino tenía esa capacidad para ver y reconstruir un espacio propio, aunque posiblemente tributario de algunas influencias, John Ford (y yo diría que Griffith también) por un lado, y por otro Luchino Visconti (y me parece que el Minnelli de los melodramas en Scope también).
Un cuarto factor que me parece esencial, muy americano, desde luego, y presente en casi cualquier género y época, pero especialmente importante en la filmografía de John Ford: el viaje, el trayecto, a menudo incluso el largo viaje de retorno al hogar. Cualquiera que haya visto sus tres primeros films ha de tenerlo ya claro, más todavía si se piensa en que que tal vez el propio Cimino pudiera intuir o temer que fuera a ser el último, The Sunchaser, ese loco y sorprendente viaje a un paisaje soñado y añorado (montaña y lago, como otras veces).
Podría seguir enumerando características comunes, desde la manera de ser (y el temperamento a menudo obsesivo) de la mayoría de sus personajes hasta la importancia y la solidez de sus heroínas femeninas (incluso en películas dominadas por los masculinos, como The Sunchaser o The Deer Hunter), que ha permitido a muchas actrices, de Isabelle Huppert en Heaven’s Gate o Meryl Streep en The Deer Hunter a Barbara Sukowa en The Sicilian o Ariane en Year of the Dragon, lograr algunos de sus mejores y más emocionantes y atractivos trabajos. Pero temo resultar ya demasiado pesado y confío, sin embargo, en haber sugerido bastantes enfoques para mirar sin prejuicios y con interés las películas que hizo Michael Cimino.
Texto para los Encontros Cinematográficos de Fundão (27 de mayo de 2017)