Bresson es, sin lugar a dudas, uno de los más personales y originales creadores cinematográficos y, precisamente por ello, uno de los más discutidos. La crítica de todos los países se ha enfrentado a él desde los más diversos puntos de vista, y ha adoptado las más diversas posturas, en general —como corresponde a un caso límite— extremadas e incluso contradictorias, que se han traducido en aceptación o rechazo global, y que casi nunca se han detenido a analizarle a fondo. Es, pues, mucho más frecuente encontrar una sarta de insultos o, por el contrario, de elogios, que una verdadera exégesis de su obra o un intento de desmontar su sistema de creación y señalar así las causas de la admiración o la repulsa. El hecho de que un director sea discutido y que raramente deje indiferente es ya un signo de que algún interés —sea positivo o negativo— tiene, lo cual hace evidente la necesidad de un estudio a fondo de su personalidad y de la obra a la que ha dado lugar.
Nuestro Cine, por supuesto, no ha permanecido ajena a esta pugna, y se han publicado diversas críticas —en general, desfavorables— de las escasas películas de Bresson que han podido verse en nuestro país o en recientes festivales internacionales. Sin embargo, la postura crítica de muchas revistas —y, entre ellas, por supuesto, Nuestro Cine — se ha hecho más matizada y serena en los últimos años, que han coincidido con la culminación de una estilística que cada vez se ha hecho más dura y austera.
El cine de Robert Bresson se sitúa aparte de las corrientes generales —por diversas que sean— del cine de nuestro tiempo, y de ello es bien consciente —no sin inquietud, pero con cierto orgullo— el propio Bresson, sobre todo cuando insiste en que lo que él hace no es «cine», sino cinematógrafo. Sin llegar a proclamar, como lo ha hecho uno de sus más extremistas partidarios, que el único director que sabe lo que de verdad es el cine, y que lo hace, es el autor de Au hazard, Balthazar... (1966), hay que reconocer que Bresson ha ido, paulatinamente, y sobre todo a partir de Pickpocket (1959), creando una auténtica escritura cinematográfica que poco o nada tiene que ver con las corrientes actuales o pasadas del cine, que le es propia y exclusiva, y por tanto inimitable, aunque su camino tiene ya numerosos admiradores y empiezan a manifestarse sus influencias en directores como Jean-Marie Straub, Jean-Luc Godard y otros.

El estilo bressoniano se define por una serie de rechazos, asentados en unas teorías muy pensadas, concebidas no a priori, sino desarrolladas como reflexión sobre la práctica y que, a cada nueva película, se han ido modificando, corrigiendo o precisando. Las teorías de Bresson, como las de Eisenstein, no pueden aceptarse como dogma, sino como una serie de postulados que solo son válidos para sus autores y que difícilmente pueden ser útiles para otros directores. Por esto se puede estar en desacuerdo con las teorías de Bresson y, sin embargo, admirar sus películas. La idea central que preside la creación bressoniana es la coherencia, sin la cual cada uno de los factores aislados que integran sus películas perdería su fuerza y su eficacia. Esto no es nada nuevo, pero pocos directores han llegado en la práctica tan lejos, en este sentido, como Bresson y Eisenstein, lo que lo convierte en algo bastante original. Dado que Bresson nos presenta un mundo paralelo al nuestro pero que no es el nuestro, cualquier elemento heterogéneo quebrará la armonía interna que estas películas necesitan para existir. Bresson es un perfeccionista, y por eso sus films necesitan ser perfectos y puros en mayor medida que los de casi cualquier otro director.
Bresson dice que para él el cine —o, mejor dicho, el cinematógrafo— consiste en tomar fragmentos de realidad bruta, aislarlos, y darles luego un nuevo orden (como para Eisenstein, la mayor intervención del autor se sitúa precisamente en el montaje, pero éste a su vez condiciona los encuadres y la selección de aquella parte de espacio y de tiempo que es necesario filmar para luego poder montarla convenientemente). Este nuevo orden crea unas relaciones entre las imágenes que son, para Bresson, la forma de expresión cinematográfica por excelencia («el cine no debe expresarse por imágenes, sino por relaciones entre imágenes»). Para lograr este fin, Bresson tiende cada vez más a la sencillez, por un lado, y a la abstracción, por otro, siendo esto último la inevitable consecuencia de llevar al límite lo primero: si vamos desnudando cada imagen de todo aquello que no le es esencial, forzosamente llegaremos a esquematizar su contenido que, al reducirse a sus líneas de fuerza, perderá en gran medida su contacto con el resto de la realidad y se convertirá en abstracción, aunque el contacto de unas imágenes con otras volverá a crear un mundo, otra realidad, extraída de la primera pero diferente de ella.
Este proceso de despojamiento lo encontramos, si nos detenemos a analizar un film de la última época de Bresson, a todos los niveles, en todos los factores que dan lugar a su existencia. En primer lugar, si comenzamos por lo más externo para luego ir profundizando, nos encontramos con que cada imagen de Bresson es seca, «lineal», sobria, desnuda de todo ornamento, sin brillo, sin atractivo. La composición de cada plano es clara y ordenada, inexpresiva, con pocos elementos, hasta tal punto que no es posible detenerse en ella, sino que nos remite a un «más allá» significante, situado a otro nivel. El sonido —como las imágenes, que siempre son «realistas», nunca fantásticas u oníricas— está registrado directamente, pero luego depurado, simplificado, reconstruido a partir de sus elementos reales, y esto da idea no sólo de la importancia que Bresson confiere al elemento sonoro de sus films, sino de la coherencia de su proceder. Bresson, por otra parte, odia a los actores, y, desde su tercera película, Le Journal d'un curé de campagne (1950) sólo utiliza a no-profesionales, vírgenes de cine, con el fin de que sean más dóciles y maleables y no intenten expresar o interpretar. Para ello, Bresson limita al máximo sus movimientos, sus gestos, sus reacciones. Su dicción es monótona, uniforme, inexpresiva. El montaje rechaza cualquier efectismo y, rompiendo las normas académicas, se apoya en un original sentido del raccord, de las entradas y salidas de campo, que contribuyen a crear la dinámica y el ritmo especiales que caracterizan las películas de Bresson. La narración es elíptica, indirecta en ocasiones, lineal siempre (casi todos sus films recientes se construyen alrededor de un protagonista al que se sigue constantemente: Michel, Jeanne, Balthazar, Mouchette), y de ella han sido eliminadas todas las digresiones que pudieran desviar la atención del espectador. La música, fragmentaria, interviene sólo ocasionalmente, con una función exclusiva de puntuación, sin contribuir nunca a crear artificialmente un ritmo, un clima, un ambiente como suele ocurrir. Los films de Bresson son siempre breves, rectos, sin atractivo: fuera de ellos todo lo bello, lo superfluo («la pintura me ha enseñado que no hay que hacer bellas imágenes, sino imágenes necesarias»).

La rigurosa yuxtaposición de todas estas características da lugar a unos films de rara sobriedad que, más que desprecio al público —como algunos han pretendido— revela una enorme confianza (no poco ingenua, hay que reconocerlo) en la inteligencia, el interés y la capacidad de atención del espectador, sin hacerle la menor concesión ni intentar explicarle todo minuciosamente. Bresson filma con libertad —es decir, no se somete a las convenciones que los malos productores creen que reclama el público—, pero respetando al espectador («debemos tender lo más posible a dejar al espectador en libertad»).
Pese a que todas las características enunciadas son bastante exclusivas, quizá el rasgo más distintivo de Bresson, y el que hace más difícil su aceptación, consista en haber creado una dramaturgia absolutamente nueva, rompiendo así con aquella clásica que estableciera Griffith y que, si bien se ha ido enriqueciendo progresivamente, en esencia ha permanecido la misma hasta la irrupción de la «nueva ola» francesa y los posteriores movimientos equivalentes que han ido surgiendo en Italia, Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Japón, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia o la U. R. S. S. Ahora bien, si puede considerarse que Pickpocket es el primer film de la «nouvelle vague» —y no sólo por la decisiva influencia que ha tenido en directores tan diferentes entre sí y tan alejados en apariencia de Bresson como Godard, Demy, Truffaut, Resnais o Rohmer, sino por ser un film rodado con medios escasos, en escenarios naturales, y proponer una estética de ruptura—, hay que señalar que la dramaturgia de Bresson —que es, si se quiere, una desdramatización— tampoco tiene mucho que ver con las innovaciones estructurales del nuevo cine. Esta concepción del acontecer cinematográfico que ha ido desarrollando Bresson, y que consiste en despojar sus obras de todo elemento no absolutamente imprescindible a través de las operaciones ya comentadas, tiene su clave en un factor que, de forma quizá pedante, pero precisa, podríamos denominar «coeficiente duración-legibilidad de los planos».
En un buen film «normal», la duración de cada plano coincide con mayor o menor exactitud con la cantidad de tiempo necesaria para recorrer con la vista y asimilar su contenido (encuadre, luz, decorado, movimientos y gestos de los actores). En un film efectista —o en las escenas de acción de casi todos—, o en una película de Eisenstein, este coeficiente ya no es igual a la unidad, sino de un valor inferior: la duración del plano no nos permite llegar a ver y comprender todo lo que ocurre en él, sino que nos da una idea, una impresión de lo que en él acontece. En Pickpocket o Procés de Jeanne d'Arc (1962), por el contrario, el coeficiente es superior a 1, y cada plano dura algo más —o bastante más— de lo estrictamente necesario para captar todo lo que nos muestra, dado que, si bien los planos de Bresson casi nunca son largos, el extremado despojamiento de su composición, su limpidez y orden, su tamaño, la reducción del decorado a sus líneas esenciales, lo reducido de los movimientos de cámara y actores, etcétera, los hacen inmediatamente asimilables. Esto crea un ritmo lento, desacostumbrado (ya que no es una lentitud narrativa o estructural, o debida a rozamientos o falta de claridad, sino interna a cada plano: no es lento el film, ni la secuencia, sino cada plano), que exige una actitud determinada por parte del espectador: hay que concentrarse en la pantalla, recorrer tranquilamente todos los elementos que entran en juego, extraer libre y mentalmente su significado y enlazarlo con el de los planos anteriores y posteriores. Esto implica una activa participación intelectual, una disposición por parte del espectador, ya que el film no le da todo hecho, sino una serie de elementos básicos que hay que integrar. Son, pues, películas distanciadoras, no alienantes, que no sólo permiten la lucidez del que las contempla, sino que la exigen. Una vez conseguido este especial ritmo mental, se podrá apreciar y comprender la obra de uno de los más interesantes creadores actuales.
La atonalidad de los films de Bresson, las pausas que lo puntúan de forma totalmente musical, no pueden menos que evocar algunas experiencias recientes de ciertos compositores, de las cuales algunas obras recientes de Bergman, Chytilová, Delvaux o Tati son claros paralelos cinematográficos, aunque, sin llegar a tanto, es fácil emparentar los films de Bresson —como los últimos de Dreyer— a los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven y a las obras más depuradas de Bach.
No resulta difícil, por otra parte, «destruir» críticamente un film de Bresson. Como toda obra abstracta —ya sea pictórica, musical o cinematográfica—, si se le aplican esquemas de juicio naturalistas, la película resultará increíble o, por lo menos, insuficiente. Nadie se mueve —se dirá— como los personajes de Bresson, nadie habla así, o piensa de esa manera; sus películas no son «bonitas», en ellas no «pasa» casi nada, son lentas, aburridas. Todo esto —dejando aparte lo subjetivo de todo aburrimiento— es, en cierta medida, cierto, pero también insuficiente y, con frecuencia, contradictorio. Por un lado, no me parece lícito acusar a un autor de no cumplir una serie de reglas que él deliberadamente ha violado por considerarlas caducas, innecesarias o simplemente insuficientes para él. Por otra parte, ¿por qué es «falsa» la manera de hablar de los no-actores de Bresson? ¿No será más bien —y esto es válido para los demás aspectos de sus films— que estamos acostumbrados a la forma de hablar del cine de serie, que no es, ni mucho menos, la verdadera, sino su convencionalización? (y no digamos en España, donde el doblaje falsea todo). Bresson declara, explícitamente, que el cinematógrafo «es el arte de no expresar nada, es un asunto de luz y de sombra, hace falta mucha sombra», que en sus películas «no hay ninguna mímica ni puesta en escena», que «todo film es forzosamente abstracto», que busca «que todas las personas hablen casi de la misma forma», que pide a los actores «que digan la frase lo más mecánicamente posible». La explicación fundamental de todo esto nos la da Bresson al decir «el cine copia la vida, la fotografía, mientras que yo recreo la vida a partir de elementos tan naturales, tan brutos como puedo». En efecto, mientras que incluso los mejores metteurs-en-scène filman una acción que acontece en un espacio real, equivalente al escénico, con unos actores que interpretan, la acción de los films de Bresson no existe en el «plató», sino solamente sobre la película. Es ésta, al existir, la que da vida a los personajes, y no al revés.

En cuanto a la abstracción en Bresson se hace necesario insistir una vez más en un hecho fundamental, que con frecuencia se olvida: todo film es abstracto, incluso si se llena de detalles «vivos», incluso si se rueda un documental, y más todavía si se recarga la acción y el decorado. Hay que desterrar de una vez para siempre el igualar el cine a la vida. Toda película es la huella de una visión —forzosamente parcial y por tanto abstracta—, la marcha de una idea. Lo que importa, pues, es su coherencia interna, el funcionamiento del mundo que el autor lleva consigo y pone ante nuestros ojos. Y en este sentido ni sus detractores niegan la cohesión del mundo de Bresson, que llega a un extremo que sólo Hitchcock, Buñuel y algunos otros han podido alcanzar. Tampoco las personas son como Picasso las pinta, y sólo los muy reaccionarios se atreven ya a negarle validez.
Para acabar esta larga pero necesaria presentación, conviene despejar un par de malentendidos que dificultan aún más la comprensión del cine de Bresson, de su postura frente a él y a la vida (en la medida en que aquél expresa su concepción de ésta).
El autor de Procès de Jeanne d'Arc es cristiano (pero no católico, como con frecuencia se lee), y en la medida en que sus films son muy personales, su obra también lo es, aunque de forma tan amplia y vaga («para mí, todo el mundo es cristiano: no veo un tema que me parezca menos cristiano que otro») que resulta a todas luces abusivo y deshonesto (para bien o para mal) pretender que hace «cine religioso» (lo mismo les ocurre a Dreyer y Bergman, sistemáticamente deformados para elogiarles o atacarles, y a veces hasta a Buñuel y Hitchcock). Más aún si se tiene en cuenta lo poco hagiográfica que es su película sobre Santa Juana de Arco, y que Bresson declara no haber intentado dar a Pickpocket ningún significado moral. Como esta afirmación no es suficiente, hay que destacar que si se analiza con honestidad la obra de Bresson no se encuentran sermones, moralejas ni nada parecido. Además, de sus películas está ausente la noción de pecado, de culpa, hasta de fe (el suicidio de Mouchette) y de arrepentimiento (Michel en Pickpocket). Por el contrario, nos encontramos con personajes dostoyevskianos, soberbios, orgullosos, obstinados, rebeldes, sin resignación. El único sentimiento «cristiano» —pero no sólo cristiano, claro— que encontramos es el de la caridad (Mouchette para Arsène, Marie para Michel). Tampoco hay milagros, ni tenemos de las voces que oye Juana de Arco otro testimonio que el que ella da en sus declaraciones al tribunal. Lo que en verdad interesa a Bresson es llegar al interior de sus personajes —¿y a qué director no?—, y ya que llegamos a esta cuestión conviene señalar lo paradójico que resulta el que se haya llamado a Bresson «cineasta del alma», cuando se trata, precisamente, de uno de los directores en que lo físico —si bien descarnado, aplanado— tiene más importancia, hasta el punto de convertir Pickpocket en una sinfonía de manos, andares y miradas, ya que Bresson sabe muy bien que los medios que para llegar al fondo de sus personajes pone a su disposición el cine son única y exclusivamente externos, aparenciales, visuales y auditivos y que, en consecuencia, para conseguir sus fines ha de servirse, ante todo, de sus gestos, de sus miradas y de sus voces («la voz es lo más revelador de una persona») que, precisamente por eso, Bresson reduce a lo esencial.
Otro factor de confusionismo es el pretendido uso que Bresson hace de símbolos. Dejando aparte el que Bresson manifieste: «No me gusta crear símbolos. Los evito cuanto me es posible. Pero el público siempre los descubre a profusión», conviene aclarar que, como ocurre con otros directores que tienen algunos puntos de contacto —y muchos de divergencia— con Bresson, tales como Buñuel, Bergman y Hitchcock, el autor de Un condamné à mort s'est échappé (o Le Vent souffle où il veut, 1956) no emplea símbolos, sino metáforas, lo cual, si se tiene en cuenta que toda película es, a fin de cuentas, una metáfora de la realidad, no tiene nada de extraño ni de censurable. Así tenemos escenas como la que abre Mouchette (1966), que tiene un valor narrativo intrínseco pero que también resume toda la historia del film, si se sustituye la perdiz por la protagonista (escena muy parecida a una que Franju introducía a la mitad de Relato íntimo, Thérèse Desqueyroux, 1962; y equivalente a la de la violación de la niña en el Diario de una camarera, de Buñuel). En cuanto a la película de Bresson que tiene más reputación de simbólica, bastará señalar que el asno Balthazar cumple fundamentalmente un cometido estructural, al ser el hilo conductor que nos lleva a través de una serie de personajes y de los vicios que el burro padece (evitando la dispersión), y que además tiene la ventaja de ser todavía menos expresivo y gesticulante que los demás actores de Bresson.
En resumen, después de las dos obras maestras que son Pickpocket y Procès de Jeanne d'Arc, que se sitúan entre lo más maduro y avanzado que ha dado hasta ahora el cine —como, en otra dirección, finalmente convergente, El ángel exterminador, Persona y Los pájaros—, Bresson dirige Au hasard, Balthazar..., su obra más discutida e impenetrable, que no conozco, y que sus defensores consideran como la culminación y última consecuencia de una trayectoria que, partiendo de Les Anges du péché (1944) y Les Dames du Bois de Boulogne (1945), había llegado a la perfección con los dos films anteriores a Balthazar.
Posiblemente por haber llegado, en cierto modo, a un punto final, es natural que Bresson («cada film plantea problemas nuevos, enteramente diferentes de los que planteaban los films precedentes») se decidiera a tomar una nueva dirección, sin que esto significara una ruptura con todo lo anterior. Esta evolución ha despistado a muchos, que han visto en Mouchette un paso atrás, una regresión, y se han sentido decepcionados. Hay que aclarar que Mouchette es un film extraño, que tiene algunos leves defectos (pero materiales, de ejecución, y no como una consecuencia de la nueva línea de Bresson) y que no es un paso adelante, sino más bien una leve pausa, una plataforma desde la que Bresson reconsidera los fundamentos de su arte, antes de tomar una decisión arriesgada: rodar su primer film en color, La femme douce, que ya está acabado.

Lo primero que sorprende en Mouchette es la precipitación con que Bresson, a los pocos meses de terminar Balthazar, se puso a dirigirla, ya que Bresson suele reflexionar y preparar durante años cada una de sus películas. Esta fiebre de rodar es ya reveladora, aunque quizá se deba a que el relativo éxito comercial de su film anterior le hizo posible rodar otro (siempre se lamenta de no haber hecho más y tiene muchos proyectos, como Lancelot du Lac, que no logra llevar a cabo), y que es quizá la causa de algunos de los pequeños errores de Mouchette.
En el film no hay realmente ninguna escena fallida, pero en algunas hay leves fallos de actores que, si bien no comprometen la armonía y la cohesión general de la película, la sitúan a un nivel ligeramente inferior al de Pickpocket o Procès de Jeanne d'Arc. No obstante, estos errores no son nunca de concepción, no dependen directamente de Bresson más que en muy pequeña medida; al utilizar los actores como herramientas, el uso que hace de ellas es invariablemente adecuado, pero en algunos casos las herramientas no son tan buenas como en otras ocasiones (así, J.-C. Guilbert, que ya usó en Balthazar, y luego Godard en Weekend, es aquí poco sobrio para Bresson, aunque a su lado hasta un John Wayne hace muecas). Sin embargo, hay que reconocer que la actitud de Bresson ha variado un poco, y aunque se mantiene fiel a sus postulados estéticos, los aplica aquí con menos intransigencia, lo que convierte Mouchette en una película más fácil y asequible, más espontánea y tonal, menos severa que las anteriores. Esto explica, por otra parte, que Mouchette sea el film de Bresson que más gusta a sus detractores o a quienes no le dan importancia. La película se aleja un poco del «cinematógrafo» para acercarse al «cine» más de lo que su autor hubiera consentido un año antes. La planificación parece menos calculada, es más amplia. Su desdramatización es menos férrea, y por ello se convierte en un film menos cerebral, más «impuro», más emocionante, incluso desgarrado (aunque, por supuesto, a una gran distancia de la melodramática novela de Bernanos en que se inspira). El fluir del film es menos continuo y uniforme que anteriormente. Los actores gozan de una mayor movilidad, secundada por la cámara, aunque siempre dentro del rigor ascético que caracteriza a Bresson. La recitación es un poco menos monocorde, más modulada. El coeficiente duración-legibilidad del que hablábamos antes se acerca casi al l y, con ello, el ritmo de la película se hace más rápido. Es, además, el film más largo (con Balthazar) de los últimos Bresson (Pickpocket dura 75, Jeanne d'Arc, 60 min.), y el que transcurre en menos días y tiene menos elipsis (aunque abundan, y en ocasiones cada cambio de plano es una).
En este sentido, Mouchette es un remake invertido de Procès de Jeanne d'Arc, si se reducen ambos films a su esquema común: una joven (Mouchette tiene catorce años, Juana de Arco dos o tres más), obstinada y orgullosa, es prisionera de los que la rodean sin comprenderla, y es perseguida, golpeada, insultada, acusada e interrogada por ellos hasta llevarla a una muerte liberadora, tras un momento de rendición al que sigue, inevitablemente, un último gesto de rebeldía, de oposición al medio (Juana rectificando su retractación, Mouchette diciendo merde a todo el mundo). Ahora bien, en el Procès el constante diálogo creaba el ritmo de la película, la inmovilidad de cámara y actores era casi absoluta, los exteriores aparecían muy raramente y el decorado interior era casi único, como la situación, y la planificación se reducía al más sencillo juego de alternancia en plano-contraplano (oposición Juana-jueces) de planos medios fijos de encuadre muy parecido, mientras que en Mouchette, por el contrario, son pocas las escenas que ocurren en interiores, los encuadres, situaciones y escenarios son muy variados, los movimientos de cámara y actores son frecuentes, los diálogos muy escasos, la recitación más «normal» y la fotografía más contrastada, brillante y luminosa (a cargo de Ghislain Cloquet, fotógrafo muy diferente de Léonce-Henri Burel, cuyas sobrias tonalidades gris mate eran mucho más adecuadas al estilo de Bresson). Y precisamente el que, para tratar un tema parecido, Bresson haya adoptado un estilo todo lo diferente posible sin renegar de sus teorías, demuestra que no ha caído, como algunos pretenden, en el academicismo.
Los diversos elementos, circunstancias y personajes que dificultan la vida de Mouchette (admirablemente interpretada por Nadine Nortier) están, por otra parte, presentados con un orden y un rigor admirables, aunque quizá demasiado sistemáticamente, convirtiendo la película en una serie de secuencias aisladas que muestran el enfrentamiento de la protagonista con su padre borracho, con su madre enferma, con su hermano pequeño, con el guarda Mathieu, con el cazador furtivo Arsène, con sus compañeras de colegio, con la maestra, con las mujeres del pueblo, con los niños que intentan provocarla bajándose los pantalones cuando ella pasa, con la violencia, el hambre, la pobreza, la ignorancia, el sexo, la cotillería, la naturaleza y, finalmente, la muerte. Si esta estructura es un poco rígida, no permite ninguna escapatoria, y condiciona de tal modo la libertad de Mouchette que la conduce al suicidio de forma irremediable, tiene la ventaja de ser muy clara y de una linealidad muy bressoniana: Bresson construye con la planificación y la estructura una cárcel invisible, traduciendo así una de las ideas clave del mundo bressoniano, en el que el tema de la prisión y la sensación de enclaustramiento de los personajes aparece siempre («todos somos prisioneros», ha dicho Bresson).
Contrariamente al método de Bresson siguió en su primera incursión en el mundo de Bernanos, Le Journal d'un curé de campagne (1950), y que André Bazin definía brevemente al señalar que Bresson había suprimido todo lo que era visual y cinematográfico ya en la novela (lo que revela cómo Bresson siempre huye de la facilidad e intenta crear por su cuenta) y había respetado, en cambio, todo lo exclusivamente literario y más difícil de traducir en imágenes —es decir, que hizo lo contrario que cualquier otro—, en Mouchette, sin por ello dejar de ser fiel, en rasgos generales, a lo que narra la novela, ha suprimido casi todo el diálogo, no ha puesto ninguna «voz interior», y se ha dedicado a depurar el lacrimoso y moralizante melodramatismo de la novela, sus cantos de esperanza, su sentimentalismo clerical, su diálogo de catecismo y otras lacras que estropean las ideas interesantes que de vez en cuando se le ocurrían a este escritor francés. Este proceder indica, sin duda, que a Bresson la novela no le convencía, aunque el personaje de Mouchette, tan bressoniano, le interesaba enormemente (se parece mucho a Michel y a Jeanne de Pickpocket, a Jeanne del Procès, a Marie y al asno de Balthazar, y quizá a éste sobre todo). Por otra parte, el sentido de la película, —enormemente desesperada— ha cambiado, y además Bresson ha comprimido temporalmente la acción, ha alterado el orden de las secuencias, ha suprimido algunas y ha añadido otras (que se encuentran entre las mejores), ha quitado explicaciones, ha actualizado la época y, sobre todo, ha sustituido el misticismo caritativo y lloroso de la novela por una visión fría, rigurosa y hasta cruel. Si se cuenta cualquier película de Bresson a alguien que no la haya visto, éste creerá que se trata de un melodrama, y, sin embargo, no hay nada tan distante de este género como un film de Bresson: la sobriedad, la disciplina, el tono distante, el rigor, la desdramatización, el esencialismo de Bresson no permiten nunca el melodramatismo (1).

Este film silencioso, rápido, tenso pero sereno, carece, en efecto, de la fulgurante perfección de los films anteriores, pero tiene algunas virtudes inéditas (una amplitud, una concreción que no había antes) y encierra varias de las mejores escenas que ha rodado Bresson en su vida. La principal de éstas es la clave de todo el film, dentro del cual es una excepción, y es creación exclusiva de Bresson (no tiene en la novela ningún equivalente). Un domingo por la mañana, en la feria, Mouchette contempla con envidia a otros niños más afortunados, que se divierten en los cochecitos de choques. Una mano desconocida deposita en la de Mouchette una moneda, y la niña sube a uno de los automóviles, donde empieza a recibir insistentes topetazos de un chico algo mayor, al que Mouchette sonríe y no ataca, sino que se deja golpear con evidente placer. Se crea así entre ellos una cierta complicidad, hecha de choques, sonrisas y miradas, que al acabar el juego Mouchette intenta prolongar siguiendo al muchacho, que parece esperarla.
Pero esta relación sutilmente erótica se corta bruscamente con la violenta intervención del padre de Mouchette, que le da una bofetada. La idea genial consiste en que Mouchette, a quien todo el mundo trata a golpes, establezca su única relación positiva (por vaga que sea) precisamente recibiendo golpes, dejándose golpear (que es casi el único lenguaje que conoce y que comprende), y que ese intento de contacto se vea interrumpido de nuevo por la violencia. En relación con esta idea está la concepción de otra de las mejores secuencias, aquella en que Arsène viola a Mouchette, que es para ella otra forma de comunicación. En principio, Mouchette confía en el cazador furtivo, también un perseguido; luego ella se esconde y él la busca en la oscuridad hasta atraparla y derribarla por tierra; las manos de Mouchette aletean para cerrarse luego en un abrazo de entrega, mientras la hoguera, fuera de campo, crepita, rompiendo el impresionante silencio de la escena («cada vez que puedo sustituir una imagen por un ruido, lo hago»).
Otras escenas magníficas son las que ocurren en la escuela (la maestra obliga a Mouchette, que desafina, a cantar; a la salida, Mouchette tira barro a sus compañeras, mejor vestidas), y los crueles interrogatorios, filmados en planos fríos y grises (cercanos aquí al estilo de Burel), a que Mouchette se ve sometida cuando, tras la muerte de su madre, las mujeres del pueblo, muy caritativas y obsequiosas, empiezan a sospechar que ha pasado la noche con Arsène, y a lo que ella acaba por replicar, con obstinación y altivez, «el señor Arsène es mi amante», tras intentar ocultarlo para no hacerle daño. Tras esto, insulta a las inquisidoras (en especial a la mujer de Mathieu y una vieja que habla de la muerte) y se va al campo, para llegar así a la grandiosa escena final, el suicidio de Mouchette, clímax en sordina que está en la novela pero que Bresson ha enriquecido y depurado. La gran idea consiste esta vez en dar a la escena un tono de «juego» que la hace mucho más terrible: Mouchette se deja deslizar hacia el río, rodando de costado, pero se topa con unas matas que frenan su caída; lo repite, con idéntico resultado. Obstinada y tranquila, lo vuelve a intentar, rueda de nuevo, desaparece por el borde del encuadre, se oye en off su caída al agua. Un largo plano fijo nos muestra entonces las serenas aguas del río, bajo las cuales yace, libre, Mouchette, y suena entonces el «Magnificat», de Monteverdi, mientras el agua, fría y tranquila, sigue largamente su camino, y el film acaba.
Como es frecuente en los personajes bressonianos, Mouchette no piensa; siente y reacciona instintivamente, como un animal (y en este sentido es en el que se puede relacionar con el asno, del que Bresson decía que era igual que Marie, la protagonista de Au hasard Balthazar...), y sigue una línea recta que acabará en la felicidad, como en Pickpocket, o en la muerte, como en Procès de Jeanne d'Arc o en Mouchette, según predomine uno u otro de los dos motores esenciales del universo bressoniano: azar y predestinación jansenista. En medio de su inconsciencia y alienación, Mouchette llega a tomar conciencia (en la forma limitada que le permiten su edad y su inteligencia) y, tras la experiencia sexual y la muerte de su madre, se rebela y recurre a la única salida que encuentra: la muerte.
Si en principio se podía lamentar que el primer Bresson estrenado en España fuese el menos perfecto, finalmente resulta positivo —siempre y cuando se vayan estrenando los otros ocho, verdadero material adecuado a la etiqueta «arte y ensayo»—, ya que no sólo es un gran film, sino que, por ser más normal y accesible, puede servir como una buena introducción al mundo y al estilo (que es lo mismo) de Robert Bresson.
(1) La aplicación de métodos bressonianos —en cierta medida— a teóricos melodramas ha dado resultados interesantes en dos recientes films franceses estrenados en España: La ladrona (La Voleuse, 1966), de Jean Chapot, y Riesgos del oficio (Les Risques du métier, 1967), de André Cayatte.
En Nuestro Cine nº 85 (mayo de 1969)


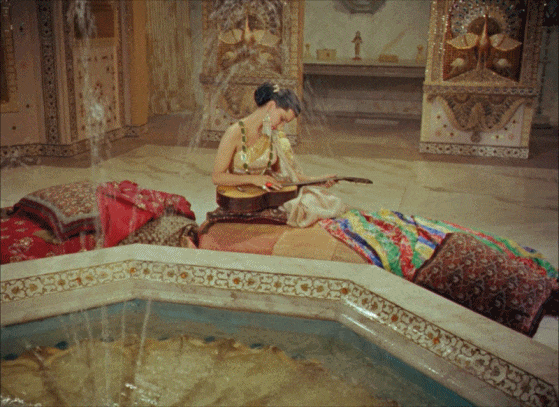










.jpg)






