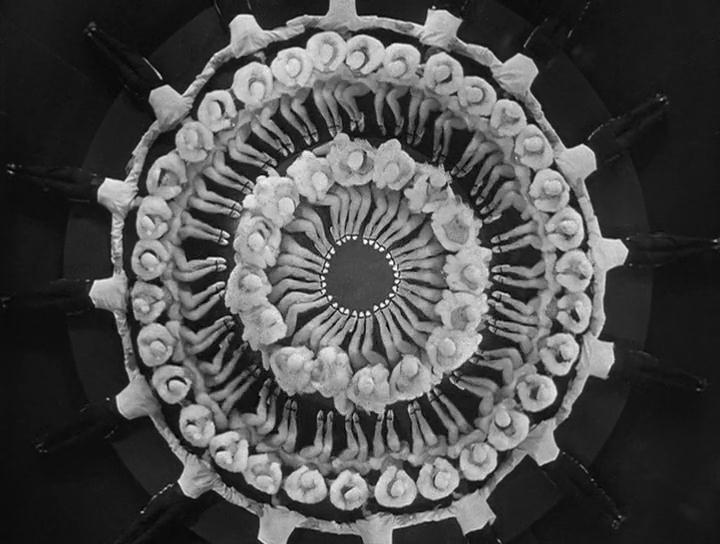Como muchos otros de los grandes pioneros del cine americano que hoy consideramos clásico - desde John Ford, Leo McCarey, Frank Capra, Frank Borzage, Cecil B. DeMille..., hasta William Wyler, George Stevens, Henry King, etc. -, algo cambió para King Vidor a raíz de la Segunda Guerra Mundial. No fue, en su caso, el dépayssement provocado por el cambio que sufrió su mundo, del que era un ingrediente básico el espíritu del New Deal rooseveltiano, como puede decirse que les sucediera a Capra o McCarey. Tampoco el choque brutal y desmoralizador de los horrores de la guerra, que sacudió a Ford, Wyler y Stevens, entre otros, y les impidió seguir confiando, como hasta entonces, en la bondad del ser humano, puesto que pasó la contienda rodando películas, en particular la ambiciosa An American Romance, en la que invirtió demasiados años y energías.
Pero cambió radicalmente, como en los casos de Borzage y Dwan, la posición de Vidor en el mundo del cine. No era ya un cineasta poderoso: había pasado a engrosar la "vieja guardia" de los veteranos. Quizá aún no un has-been, una "vieja gloria", sino "venido a menos"... que es lo más parecido que puede encontrarse en América a un aristócrata arruinado. En su autobiografía, A Tree Is A Tree (1953), Vidor da a entender que, después de la Guerra, con costes crecientes y ambiciones menguantes, sin productores enamorados del cine, Hollywood estaba en retroceso, y que pronto vino la expansión de la televisión a darle la puntilla.
Como no quiso renunciar a su independencia ni a la vocación de autor que desde el periodo mudo había manifestado - aunque considera casi todas las películas posteriores a la manipulación y comprensible fracaso comercial de An American Romance (1944) como "encargos" o assignments -, Vidor hubo de replegarse hacia los márgenes de la industria, consiguiendo sólo ocasionalmente dirigir películas de alto presupuesto, y se mantuvo en activo, y realizando un discurso modesta y secretamente personal, gracias a la confianza o complicidad de productores como Henry Blanke dentro de la Warner y el independiente Joseph Bernhard.
Si Ford, con Merian C. Cooper, fundó Argosy Pictures y estableció un acuerdo con la Republic, y Dwan encontró un alma gemela en Benedict Bogeaus, el más cultivado - con Val Lewton y el menos conocido Nicholas Nayfack - de los productores de la serie B, Vidor sólo pudo trabajar con cierta libertad de iniciativa, no exenta de estrecheces y condenada al anonimato, gracias a Joseph Bernhard, después de fracasar todas sus tentativas de constituir una u otra cooperativa de directores, pues creía erróneamente que la de Capra, McCarey y Wyler (Liberty) iba a funcionar. Todos ellos pasaron desde ser grandes figuras históricas, usuales candidatos al Oscar y venerados por la crítica y la industria, a la categoría mucho más modesta de artesanos del montón, cuyas obras no solían llegar a las zonas céntricas de Nueva York y contaban con tan escaso apoyo promocional como atención crítica general.
Rodadas quizá con la mayor libertad, estas pequeñas producciones solían verse condenadas a que nadie las viese ni reparase apenas en su existencia. Eran películas "invisibles", de cuyos méritos nadie se percató hasta que algunas fueron descubiertas, con retraso - cuando ya era tarde para salvarlas comercialmente, o para restaurar la reputación de sus autores -, por algunos críticos europeos entonces jóvenes, que a menudo aspiraban a convertirse en cineastas.
Aunque aprecio los grandes films clásicos de King Vidor, los que han hecho que figure en todas las historias y todos los diccionarios de cine, desde The Big Parade hasta Our Daily Bread, pasando por The Crowd y Hallelujah, pero sin olvidar Wild Oranges, La Bohème, The Patsy, Show People, Street Scene, The Champ, Bird of Paradise, The Wedding Night, Stella Dallas o H.M. Pulham, Esq., debo confesar que mis preferencias - nada menos que las siete películas suyas que más me gustan - se inclinan, dentro de la filmografía de Vidor, por el último y más oscuro periodo de su carrera, el que va desde la afamada Duel in the Sun hasta su muerte, y muy especialmente por las realizadas en el decenio 1946-56, es decir, de Duel a War and Peace. Se me replicará que ambas - como la posterior y final, la fallida pero muy interesante Solomon and Sheba (1959) - son grandes superproducciones de lujo, con largo reparto estelar y fuertes e influyentes productores, respectivamente David O. Selznick y Carlo Ponti & Dino De Laurentiis, pero son las excepciones que confirman la regla, pues ni The Fountainhead ni Beyond the Forest, no digamos Ruby Gentry, Japanese War Bride, Lightning Strikes Twice o Man Without A Star - rodada en cuatro semanas -, podrían considerarse como tales. Hay que reconocer, por supuesto, que no todo lo que hizo en esos años es plenamente satisfactorio: ahí está, por ejemplo, además de su último largometraje, la curiosa, prometedora y estilísticamente fascinante Lightning Strikes Twice, comprometida y relativamente malograda por un casting singularmente inexpresivo y carente de atractivo - Richard Todd y Ruth Roman -, que sin duda es el que su presupuesto permitía escoger entre los contratados de la Warner, y no el que, de contar con más recursos, hubiera elegido Vidor; imagínese cuáles hubieran podido ser los resultados sin semejante lastre, y con Joseph Cotten, Kirk Douglas o Charlton Heston - no digamos James Mason, Humphrey Bogart, Burt Lancaster, Robert Ryan -, y Jennifer Jones o Hedy Lamarr - o Gene Tierney, Jean Simmons, Jean Peters, Susan Hayward, Jane Greer -, por poner ejemplos tanto de actores y actrices "vidorianos" como de los que no llegó a utilizar pero habrían encarnado a la perfección esos personajes.
Estas películas, un tanto "oscuras" y heterogéneas, marginales al grueso del cine americano, son probablemente las más descaradamente heterodoxas de Vidor, las que más patentemente muestran su insumisión a las normas y su alejamiento de las convenciones dominantes, que eludía o potenciaba hasta hacerlas irreconocibles, con una desmesura que casi le lleva a perder contacto con la realidad y que siempre se me antojó muy "rusa" (Dovjenko no está lejos de The Big Parade o de Our Daily Bread), que estalla portentosamente en el western melodramático y barroco que es Duel in the Sun, y en los desaforados melodramas expresionistas que son The Fountainhead y Beyond the Forest, para conducirle luego, lógicamente, tras la maduración que suponen Japanese War Bride, Ruby Gentry y Man Without A Star, a la ejemplar War and Peace.
A menudo se ha elogiado en King Vidor lo mismo que - hasta mediados de los 60, cuando pareció anticipadoramente "moderno" -se criticaba en Alieksandr Dovjenko: una relativa despreocupación por la conducción ordenada del relato, una tendencia desestabilizadora a dejarse llevar por los arrebatos de pasión o emoción, fuese individualmente lírica o colectivamente épica. Eso ha hecho que sus películas más comedidas o contenidas, que también las hay en una obra hecha de pulsiones y guiada por la intuición y el instinto, fuesen minusvaloradas y arrinconadas como "atípicas" o "impersonales" por los historiadores, cuando hoy resultan, con la perspectiva del tiempo y a la luz de sus obras posteriores, particularmente significativas y reveladoras.
No tiene mucho sentido oponer el Vidor de Peg o' My Heart, The Big Parade, The Crowd, Hallelujah, Billy the Kid, Our Daily Bread, Stella Dallas, The Texas Rangers, The Citadel, Northwest Passage, An American Romance, Duel in the Sun, The Fountainhead o Beyond the Forest al más "reposado" autor de Wild Oranges, La Bohème, The Patsy, Show People, Street Scene, The Champ, Cynara, Bird of Paradise, So Red the Rose, The Wedding Night, Comrade X, H.M. Pulham, Esq., Japanese War Bride, Ruby Gentry, Man Without A Star o War and Peace, y mezclo deliberadamente en cada grupo las más y las menos logradas, las famosas y las menospreciadas, y sin distinción de géneros, porque Vidor comprende esas dos facetas, es la suma de las dos vertientes - incluso dentro de una misma película -, y ahí está parte de su riqueza y de su perdurable interés.
Si prefiero sus últimas películas es por su modestia, quizá forzada pero provechosamente asumida. Su tendencia al desbordamiento hace que Vidor sea el típico director que se maneja mejor con la ayuda de un gran productor que en total y solitaria libertad, sin controles ni críticas de ningún tipo; además, la escasez o justeza de medios suele ser un acicate para la imaginación y el ingenio, incita a la economía narrativa y pone freno a los excesos, el esteticismo, la complacencia o la redundancia, que han sido peligros a los que el Vidor triunfante y poderoso ha estado siempre expuesto, y no impunemente: sus películas más celebradas, las que figuran en todas las Historias del Cine, adolecen, para mi gusto, de cierta inelegancia retórica y enfática, a la que probablemente deben su fama instantánea y buena parte de su prestigio vegetativo.
Las menos cotizadas, en cambio, suelen ser más sutiles y equilibradas. Mejor construidas, llegan a alcanzar auténticas cimas de inteligencia narrativa, complejidad dramática, claridad expositiva y modulación rítmica: Wild Oranges y La Bohème en el periodo mudo, sobre todo The Fountainhead, Ruby Gentry, Man Without A Star y War and Peace en el sonoro. Y no es sólo que sus virtudes estén más ocultas, ni que sean, en sí mismas, menos llamativas y temáticamente "importantes" o trascendentes, sino que las más célebres han atraído hacia sí la atención crítica, desviándola de las otras. ¿Quién se acuerda hoy de la desaparecida Bardelys the Magnificent, si ya en 1925 nadie le hizo caso, mientras se ensalzaba The Big Parade? ¿Quién se fijó en un pequeño western de menos de 90 minutos, sin grandes estrellas, como Man Without A Star, aunque lo produjera Aaron Rosenberg y lo escribiera Borden Chase? ¿Y quién iba a estar en condiciones de valorar en su justa medida un melodrama de ambiente sureño y pasiones exacerbadas, que no se basaba en Erskine Caldwell ni en Tennesse Williams, como Ruby Gentry, y contado con sorprendente calma a través de un narrador distanciado y melancólico, encarnado por un personaje secundario del que no se sabe nada e interpretado por un actor completamente desconocido?
Quizá fuese demasiado pedir para entonces, pero creo que va siendo hora de reparar esas omisiones, y de revisar atentamente el periodo final, para mí el culminante, de la dilatada carrera de Vidor.
Aunque no hay espacio para analizar detenidamente cada una de las películas realizadas por Vidor en sus últimos años de actividad, trataré de indicar algunas de las razones que, a mi entender, exigen una reconsideración y revalorización de esa etapa.
No abundan los análisis de King Vidor como autor, ni encuentro del todo satisfactorios los indecisos esfuerzos de Raymond Durgnat, pero es evidente que Duel in the Sun (1946) presenta problemas, casi tantos como la más famosa producción de David O. Selznick, Gone With The Wind (1939).
No es sólo que el proyecto y buena parte del guión - a partir de una novela de Niven Busch - se deban a un productor intervencionista y propenso a controlar y decidir hasta el mínimo detalle, sino que varias de las más memorables escenas de Duel no han sido realizadas por Vidor, sino por directores tan diferentes y de tan acusada personalidad como Josef von Sternberg y William Dieterle, o por artesanos y encargados de segunda unidad o de retakes como William Cameron Menzies, Chester M. Franklin, Otto Brower, B. Reeves Eason o el propio Selznick, acreditados o no. Y es, evidentemente, una película de Selznick, en la que pueden percibirse a simple vista los rasgos más característicos - buenos y malos - del productor; eso nadie lo duda ni lo discute. Se trata de ver si, a pesar de ello, Duel in the Sun es también una obra de King Vidor.
Ya los títulos de crédito dan una pista, dado lo puntillosos que son los americanos para estas cosas: Selznick presenta su producción de "King Vidor's Duel in the Sun", y sabemos muy bien lo que significa conseguir the name above the title - Capra lo explicó a fondo en su autobiografía, así llamada precisamente - con el genitivo sajón: equivale a considerarle el autor de la película, a pesar de ser Selznick el productor y figurar el rótulo "guión por el Productor", dato que no corresponde exactamente a la realidad, ya que no es el único autor del mismo, y debiera haber compartido el crédito con Vidor.
El prólogo - aparatosas grúas combinadas con efectos ópticos y luz de ocaso sangriento típicamente selznickiana - introduce una narración legendaria, dicha nada menos que por Orson Welles, que baña la película con una tonalidad irreal y bigger than life - es decir, a escala ampliada, con una desmesura que implica necesariamente desproporción, como una escultura de tamaño superior al natural, como si todo estuviese escrito en modo aumentativo y utilizando superlativos -. Esto, que puede ser idea de Selznick, probablemente complacería a Vidor, que lo aceptaría con gusto - aunque su enfoque inicial fuese sencillo e intimista, más cerca de Man Without A Star que de Gone With The Wind -, ya que no es otro su habitual tratamiento cinematográfico incluso de historias auténticas o verosímiles, que se prestaban, en principio, a un enfoque naturalista al que el autor de The Crowd parece haber sido alérgico - quizá contra su voluntad, al menos sin proponérselo - desde sus primeros pasos, aunque se le haya tomado por un "realista" y él mismo se lo haya creído en algún momento.
La primera escena propiamente dicha, en la que uno cree detectar el "pincel" luminoso de Sternberg - que intervino como "asesor de imagen" de Jennifer Jones -, parece haber sido parcialmente dirigida por Dieterle, y es una de las más justamente recordadas e impresionantes de la película. En unos diez minutos, se nos resume toda la "prehistoria" de lo que luego va a suceder - como murmura el fatalista Herbert Marshall, "los pecados de los padres" - en un torbellino pasional verdaderamente vertiginoso y lleno de colorido y tensión... todo curiosamente "vidoriano" y, sobre todo, con un frenesí sin punto de comparación con las películas de Dieterle que conozco, ni siquiera una escena vagamente paralela, y también con la bailarina Tilly Losch, de The Garden of Allah (1936) de Richard Boleslawski, según Durgnat & Simmon dirigida por Dieterle - lo que no me consta, y nunca antes había oído - y origen de la danza inicial de Duel.
También parece ser obra de otro u otros de los realizadores, al menos algunos planos, la cabalgada - dinamizada por Dimitri Tiomkin a ritmo de marcha - de todos los vaqueros de la zona para reunirse a las órdenes del senador McCanles (Lionel Barrymore como feroz patriarca paralizado, señor feudal inadaptado y Saturno devorador de sus hijos) e impedir el paso por sus tierras del nuevo ferrocarril; ignoro quién haya podido rodar la solución del conflicto impuesta por la llegada de la caballería, con unos travellings prodigiosos en torno a la alambrada, la vía férrea, la bandera estadounidense y la columna de jinetes militares, pero tiene un aire totalmente vidoriano.
Ahora bien, admitiendo que el sistema de producción de Selznick no es el más propicio a la homogeneidad y la perfección de acabado - rasgos que tampoco son los que más destacan de Vidor -, y reconociendo el mérito que corresponda a los restantes directores que han ayudado a completar la película, a menudo con planos sueltos añadidos en el montaje - que Vidor no supervisó, pues había roto con Selznick antes de terminar el rodaje -, dudo que, de no ser conocidas estas colaboraciones, alguien las hubiera sospechado, y creo que cualquiera atribuiría sin vacilaciones Duel in the Sun precisamente a King Vidor, y no a ninguno de sus coetáneos - ni Ford, ni Dwan, ni King, ni Walsh, ni Wellman, ni Hawks -, tanto tras ver un par de escenas como después de contemplarla en su integridad.
Quizá por no lograr hacerla como deseaba y por haberla abandonado sin terminar, y también por su gran éxito, Duel in the Sun se convirtió en una obsesión para Vidor, y tuvo - como punto de partida o como referencia negativa -, una influencia decisiva en la carrera posterior de Vidor: The Fountainhead, Beyond the Forest y Ruby Gentry - la segunda con Cotten, la tercera con Jennifer Jones - profundizan en la misma dirección, dentro del terreno estrictamente melodramático; Man Without A Star está estilísticamente en los antípodas, pero prolonga y desarrolla una reflexión muy personal de Vidor - y de Kirk Douglas también - acerca del conflicto entre la libertad del individuo y la responsabilidad social que se apunta en Duel y constituye uno de los ejes - quizá el central - de The Fountainhead; por último, War and Peace recoge y recapitula estos temas, con una amplitud y una estructura que tienen su origen en Duel.
Por otra parte, si nos olvidamos de los aspectos "autorales" y consideramos Duel in the Sun en sí misma, todo hace pensar que ha superado con creces la prueba del tiempo y ha conquistado un puesto de predilección, si no en los manuales de historia, al menos en la memoria de varias generaciones de cinéfilos. Su fascinación, su fuerza dramática, su carga emocional se mantienen intactas a los 48 años - casi medio siglo - de su realización, y pertenece ya a una especie de repertorio mitológico que se identifica mayoritariamente, sin distinción de edades ni países, con lo genuinamente cinematográfico, lo mismo que - pensemos de ellas lo que queramos, aunque personalmente prefiramos otras - The Birth of a Nation, Broken Blossoms, Sunrise, 7th Heaven, Morocco, City Lights, Scarface, Duck Soup, King Kong, Queen Christina, It Happened One Night, Make Way For Tomorrow, You Only Live Once, Bringing Up Baby, Mr. Smith Goes to Washington, Stagecoach, Ninotchka, Gone With The Wind, The Philadelphia Story, Sullivan's Travels, Citizen Kane, The Maltese Falcon, To Be or Not to Be, Casablanca, Laura, Notorious, The Big Sleep, My Darling Clementine, It's A Wonderful Life, The Best Years of Our Lives, Red River, Out of the Past, The Ghost and Mrs. Muir, Letter From An Unknown Woman, The Fountainhead, The Third Man, All About Eve, Sunset Boulevard, Singin' In The Rain, The Quiet Man, Shane, The Band Wagon, Johnny Guitar, A Star Is Born, Moonfleet, The Night Of The Hunter, Rebel Without a Cause, The Searchers, Written On The Wind, An Affair to Remember, Vertigo, Touch Of Evil, Psycho, The Apartment o The Man Who Shot Liberty Valance, y quizá unas cuantas más - pero no muchas, aunque algunas se vayan agregando con el paso del tiempo -, que resumen la grandeza del cine americano.
Hábil y muy "vidoriana" fusión de elementos procedentes de la Biblia, Shakespeare y Emily Brontë, Duel in the Sun es, quizá, la más poderosa manifestación cinematográfica del amour fou en el cine, y la mejor adaptación - no acreditada, inconfesa y libérrimamente infiel a la letra, que no al espíritu - de Wuthering Heights, por encima de las versiones de William Wyler y de Luis Buñuel; es también una de las cumbres del subgénero "amantes malditos o perseguidos", que ha dado al cine varias obras maestras procedentes de las más distantes latitudes, y no sólo le deben bastante cineastas tan distintos entre sí como el Fritz Lang de Rancho Notorious (1952), el Nicholas Ray de Johnny Guitar (1954), el Otto Preminger de Carmen Jones (1954), el William Wyler de The Big Country (1958), el John Huston de The Unforgiven (1959), sino también, probablemente, Raoul Walsh, Howard Hawks, Anthony Mann, Allan Dwan, William A. Wellman, Kurosawa, Samuel Fuller, Michael Curtiz, Henry King, Henry Hathaway, Gordon Douglas, John Ford, Jean-Luc Godard, Arthur Penn, Oshima, Don Siegel, Jacques Rivette, Clint Eastwood y hasta Pedro Almodóvar en Matador, sino que prefigura todo lo que de bueno tuvo el spaghetti western (Sergio Leone sobre todo) y su reexportación a Estados Unidos a finales de los años 60 y comienzos de los 70 (Sam Peckinpah, en particular).
Tendrá, como casi todas las películas de King Vidor, altibajos, baches rítmicos, cabos sueltos, contradicciones, saltos de eje, faltas gramaticales - nunca fue muy respetuoso de esas normas convencionales y académicas que se enseñan en las escuelas de cine -, rozamientos, excesos inverosímiles, estridencias y algún episodio atropellado y confuso, porque es raro que nada "chirríe" en su cine - y lo mismo sucedía, por añadidura, cuando Selznick se salía con la suya en su habitual pugna con los directores que contrataba -, pero funciona igual que si fuese perfecta: es una película con tal impetuosidad y pasión, con tal carga de sensualidad, fatalismo y violencia, que avanza a pesar de sus defectos y tropiezos e incluso consigue emocionar con sus errores, cerrando brillantemente el arco de la leyenda después de una de las conclusiones dramáticas más físicas, salvajes, patéticas, exaltantes, eróticas y místicas - todo a la vez - de la historia del cine: el duelo a muerte de los amantes, en el que no hay mucha sangre, pero sí dolor, esfuerzo y desesperación, y su agónica unión final.
Aunque menos taquillera que Duel in the Sun, The Fountainhead (1948) también causó sensación; fue una película escandalosa para la época, polémica y discutida, aunque poco después relegada al olvido por los críticos y los historiadores, que optaron por prescindir de ella - como demasiado "popular" y "sensacionalista" para tomársela en serio - en lugar de enfrentarse a los problemas morales y estéticos que plantea.
The Fountainhead se inspira en una novela de éxito de Ayn Rand, como casi todas las de esta escritora bastante provocadora ideológicamente. Y Vidor no despreció ni rehuyó el aspecto best-seller de la historia, ni trató de suavizarlo formalmente; al contrario, le aplicó el estilo amplificador de Duel tanto a la hora de crear las imágenes que esta historia pedía como para concentrar la acción dramática, dinamizando la narración.
A su lado, hasta Duel resulta una película sin pulso, precisamente porque el paso adelante en la construcción, que supone un progreso asombroso, permite evitar toda dispersión del relato y cualquier desperdicio de la energía que Vidor genera a partir de los elementos esenciales que tiene a su alcance: los intérpretes - un casting extraño e insólito, pero singularmente acertado a posteriori -, las historias entretejidas, la composición y la luz, los movimientos de cámara, la música, concebidos todos ellos como vectores que no se anulan, sino que se suman con un efecto multiplicador. No es extraño que The Fountainhead marque el descubrimiento por Vidor de la dolly, ni que suponga - veintiún años después de The Crowd - una nueva inyección en el cine clásico americano de ciertos elementos plásticos procedentes del expresionismo alemán que, anunciada en The Informer, Citizen Kane y Meet John Doe, se generalizó, sobre todo en el género negro, entre 1947 y 1950.
Contrariamente a lo que se ha sostenido, incluso recientemente, los personajes de The Fountainhead no se limitan a servir de portavoces "unidimensionales" de diferentes opciones vitales, y distan de ser meros arquetipos simbólicos. Precisamente, la fuerza de la película proviene de la que transmiten sus personajes, no sólo enfrentados entre sí, sino interiormente escindidos y sometidos a un duro combate interno del que a veces sale vencedor uno de los rasgos de su personalidad o uno de sus impulsos, y en otras ocasiones es otro el que predomina. De ahí que cambien tanto y tan violenta, repentina e imprevisiblemente de opinión, que actúen a menudo en contra de sus propios impulsos y de sus intereses, que vivan atormentados por esa contradicción o por estar reprimiendo sus deseos o sus instintos. A menudo se llevan la contraria a sí mismos, como si el reto fuese su actitud natural ante la vida, y parecen buscar ávidamente contrincantes de su talla a los que retar, incluso si esa común grandeza supone ya una cierta afinidad espiritual y predispone a la mutua admiración o al tácito entendimiento, como esa paradójica pero comprensible amistad que surge, para asombro y tormento de Dominique Francon (Patricia Neal) entre Howard Roark (Gary Cooper) y Gail Wynand (Raymond Massey).
Película de grandes choques y ritmo acelerado, constantemente febril, frenética y radical en sus planteamientos, no debiera confundirse, como suele hacerse, con un panfleto individualista; para empezar, Roark es un extremista, y como tal lo ha visto siempre Vidor, marcando cierta distancia y desautorizando cualquier identificación absoluta con su discurso de autodefensa en el juicio - que Ayn Rand obligó contractualmente a respetar, con una maniobra paralela a la de Roark -, inamovible y terrorista como el que más, y tan fanático en su trabajo como los restantes personajes en sus terrenos respectivos: Dominique en la búsqueda de la felicidad, Wynand en su afán de poder y de posteridad, Toohey en su envidioso deseo de aplastar a todos los que destacan, para que no sea perceptible su propia mediocridad. Pero es que, además, y pese a que se prestaba a ello, la película no es nunca subjetivista, ni se limita a reflejar el punto de vista intransigente y - a su manera - también totalitario del arquitecto creador y orgulloso, sino que se las ingenia para dar siempre, a la vez o sucesivamente - en rápida cascada -, por lo menos tres puntos de vista, ocasionalmente alguno más, de forma que en todo momento entendamos a todos los personajes, por poco que compartamos sus ideales e incluso cuando ellos mismos no se comprenden o se dejan arrastrar irracionalmente por sus impulsos contradictorios; hay, incluso, porciones de la película centradas en las relaciones entre Gail y Dominique, en las que apenas aparece Roark. Como en Duel, algunas posibles inconsistencias del guión, el afán de abarcarlo todo, el apunte de hipótesis sin optar explícitamente por ninguna de ellas, la acumulación de choques y conflictos que no siempre se resuelven, la multitud de emociones que se evocan, lejos de provocar confusión, crean una suerte de complejidad dialéctica que ayuda a implicar al espectador, a apasionarle por lo que sucede en la pantalla.
De ahí, en buena parte, la inagotable riqueza de esta película, que resiste una y otra visión y que da pruebas, pese a su reputación de lo contrario, de una gran inteligencia y complejidad: aborda cuestiones difíciles y complicadas sin caer en simplificaciones, rechazando cualquier tentación de maniqueísmo, y procurando dar los puntos de vista de todos los personajes. Toohey será un malvado irrecuperable y antipático - no tiene un detalle que le redima y está interpretado por un especialista en villanos astutos y maquiavélicos -, pero Vidor no rebaja sus argumentos poniendo en su boca estupideces, sino, por el contrario, aunque sean cínicas, ideas que han tenido sus paladines, relativamente razonables, discutibles por supuesto - como las de Roark -, pero que hay que atender y evaluar, aunque sea para discrepar y disentir; no cabe desecharlas sin análisis, como insensateces carentes de fundamento.
Mayor aún es la complejidad que el respeto que Vidor y Roark muestran hacia él confiere al personaje de Wynand, y tanto la soberbia indomable de Dominique como sus osadas iniciativas o sus evasivas nos acercan a ella y nos hacen admirarla. Rasgo curioso, y casi inédito en el cine americano, ya que afecta incluso al "héroe" - nada menos que el carismático Gary Cooper, más tenso y serio que nunca -, es la falta de simpatía de todos los personajes principales, sin que por ello pierdan su cuota de grandeza objetiva, ni dejemos de reconocer su valor, su talento y su integridad, ni de comprender, con una tolerancia que ellos mismos desconocen, sus errores, debilidades, celos, autoengaños, desfallecimientos, cobardías, arranques de orgullo e ira, rigideces o cambios de opinión.
Es una película muy negra, en el fondo poco optimista, enormemente tensa, pero no carente de sentido del humor: es evidente que Vidor contempla con cierta ironía los exagerados desplantes de Dominique, la imperturbable insolencia de Roark, la pueril ambición de Wynand y el desprecio hacia todo lo vulgar y ordinario que comparten los tres; incluso la mezquindad sin fisuras de Toohey despierta cierta curiosidad, como ocurre con todos los auténticos villanos. Sus relaciones, por otra parte, dan lugar a uno de los más sorprendentes triángulos afectivos del cine, que los hace coexistir plácidamente y en relativa armonía al mismo tiempo que cada uno tiene celos de los otros dos y desea siempre lo que no tiene o ha perdido.
The Fountainhead responde al final trágico pero exaltado de Duel in the Sun con un happy ending no menos grandioso, tan adecuado como remate que el espectador ni siquiera se plantea, en ese momento, si es verosímil o no.
Beyond the Forest (1949) tiene sus raíces evidentes en Duel in the Sun y The Fountainhead, pero esta vez se trata de un melodrama sin paliativos, que lleva hasta sus últimas consecuencias la estética y la dramaturgia elaboradas en las películas inmediatamente precedentes para abordar la sórdida historia de una "Madame Bovary" del Medio Oeste.
El avasallador dinamismo de la puesta en escena sirve aquí, en primer lugar, para vencer las reservas que pudiera suscitar una intriga particularmente descabellada y desmedida - a pesar de los cortes aceptados por la productora -, en la que el personaje de Rosa Moline (Bette Davis, en uno de sus papeles más caricaturescamente bitchy, si no el que más de toda su carrera) abruma a esa eterna víctima que parece destinado a ser Joseph Cotten, un personaje que tiene sus antecesores, en la filmografía vidoriana, en tres de Duel in the Sun: el padre de Pearl (Jennifer Jones), Scott Chavez (Herbert Marshall), el "Abel" de los hermanos McCanles, Jess (el propio Cotten) y el efímero pretendiente Sam Pierce (Charles Bickford), y sendos sucesores en el Jim Gentry de Ruby Gentry y el Pierre (Henry Fonda) de War and Peace; hombres educados y bien intencionados, pero tímidos e incluso débiles, que tardan siempre demasiado en reaccionar y que tienden a la pasividad, a veces por exceso de lucidez y civilización, otras por escepticismo o falta de confianza en sí mismos, casi siempre por exceso de escrúpulos: tanto Lewt McCanles (Gregory Peck) como cualquiera de los protagonistas de The Fountainhead o Boake Tackman (Charlton Heston) en Ruby Gentry son sus completas antítesis. En cambio, Rosa es una variante exacerbada y siniestra de las heroínas trágicas interpretadas por Jennifer Jones en Duel y Ruby, pero aún más alejada que Dominique Francon de la fundamental inconsciencia o irresponsabilidad - más que inocencia - provocadora, desafiante y hasta vengativa de aquellas.
Es la típica película tan descaradamente "barata", vulgar y folletinesca en su condensación de peripecias dramáticas que nadie se atreve a tomársela en serio, y es un grave error, porque encontrarle un atractivo "kitsch" impide apreciar la fuerza de esta implacable radiografía de la vida rural americana en los años 40, de las frustraciones de una mujer que aspira a más, del angostamiento de perspectivas que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la capa de aparente bienestar que recubría la vida cotidiana durante la presidencia de Truman y los ocho años de la "era Eisenhower", un malestar que sólo el cine -a través del género "negro" y del melodrama - supo detectar y analizar de inmediato.
Aún más fascinante pudo haber sido el tercero de los films de Vidor producidos por Henry Blanke para la Warner, escrito - como el anterior - por Lenore Coffee, y bella pero absurdamente titulado Lightning Strikes Twice (1950), más para evocar The Postman Always Rings Twice que para describir un fenómeno meteorológico (la novela en que se basa se llamaba, más lógicamente, A Man Without Friends). Pero aquí fallan los protagonistas: cabe permitirse que no sean simpáticos actores del talento de Cooper, Neal y Massey, pero es difícil que intérpretes de recursos limitados y tan escaso atractivo como Richard Todd y Ruth Roman puedan sostener una película; de hecho, resultan más interesantes Zachary Scott y Mercedes McCambridge.
Estilísticamente, si nos desentendemos de la historia, Lightning Strikes Twice puede entusiasmar, porque supone un paso más, tras The Fountainhead y Beyond the Forest, hacia la recuperación de la libertad conquistada por la cámara en los años finales del cine mudo y de ciertos conceptos ya olvidados, como la "fotogenia", o a punto de perderse, como el arte de pintar en blanco y negro con luces y sombras.
Con una intriga más lineal y modesta que Beyond the Forest, no excesivamente verosímil ni rigurosa en su desarrollo, aunque inicialmente intrigante, la recuerdo como un prodigio de celeridad y concisión - en eso se parecía al relámpago del título -, de fluidez y continuidad. Desgraciadamente, resulta un poco fría, y se aproxima peligrosamente al mero ejercicio de estilo. No es imposible, sin embargo, que una nueva revisión la revelase tan deslumbrante como la primera vez que la vi, aunque no me parece probable que ni la historia ni los personajes resistiesen el análisis, y la resolución del misterio es un tanto decepcionante. En todo caso, creo que no merece su pésima reputación, ni la escasa atención que siempre se le ha prestado.
Pese a ser una de las películas americanas más serias, críticas y generosas que han abordado el racismo del que fueron víctimas los inmigrantes japoneses o sus descendientes ya nacidos en los Estados Unidos - con Bad Day at Black Rock (1954) de John Sturges y The Crimson Kimono (1959) de Samuel Fuller -, Japanese War Bride (1951) se presenta como un oasis de relativa placidez en medio de esta turbulenta etapa de la carrera de Vidor.
Probablemente la más subestimada y menos conocida de su obra sonora - sólo su modestia puede llamar la atención -, es una película tranquila, reposada y serena, discretamente conmovedora, llena de sabiduría y de simpatía, en la que Vidor trata de entender a los personajes al mismo tiempo que intenta ayudar hasta a los espectadores más reacios a comprender lo que hay de erróneo y de injusto en la conducta de la mayor parte de ellos, incluidos los que son víctimas de ese trato desconsiderado o intransigente.
No es raro, sin embargo, que en plena guerra de Corea, y a sólo seis años de acabar la lucha contra los japoneses, que el público americano rechazara esta película, o decidiera no ir a verla. También es posible que no fuese una época propicia - la Guerra Fría en el exterior, la Caza de Brujas dentro del país - para predicar la tolerancia y la objetividad, para hacer énfasis en lo que acerca más que en lo que divide a personas de diferentes razas, orígenes, tradiciones, costumbres y creencias: recordemos el escaso público de otras películas de semejante actitud realizadas en esos años por otros viejos cineastas americanos, como Angel in Exile (1948) de Allan Dwan, Good Sam (1948) y My Son John (1952) de Leo McCarey, The Next Voice You Hear... (1950) y My Man and I (1952) de William A. Wellman, por citar unas pocas.
Y es una lástima, porque Shirley Yamaguchi, Don Taylor, Cameron Mitchell o James Bell están excelentes, en una película que combina con fluidez y naturalidad el melodrama y la comedia de costumbres, sin hacer la trampa de dar soluciones fáciles a problemas que son difíciles de resolver precisamente por el carácter absurdo e irracional de los prejuicios que los originan.
Ruby Gentry (1952) es, quizá, con The Fountainhead, la obra maestra de Vidor. Se trata de un proyecto personal, co-producida por Vidor con Joseph Bernhard, el promotor de la película anterior, y hecha también con muy poco dinero, me parece uno de los "libros de texto" básicos que debieran estudiarse en las escuelas de cine por la economía con que se narra una historia enormemente compleja, y situada en el pasado, mediante una extraña combinación de flashbacks y de voz en off que multiplica la superposición o sucesión de puntos de vista que caracteriza de un modo esencial Ruby Gentry.
Esta película supone un nuevo gran paso adelante en la línea de hallazgos abierta en The Fountainhead. Es algo así como la esencialización de los rasgos que aparecen en esa película, ya parcialmente desarrollados en las tres intermedias.
En teoría, la historia que en menos de hora y media nos cuenta Ruby Gentry es la más melodramática y una de las más complicadas de la carrera de Vidor. Sin embargo, es una de sus películas más equilibradas y objetivas, de apariencia más simple y de más asombrosa concisión narrativa. En complicidad con Silvia Richards, el director ha elaborado una estructura de relato indirecto que hace pensar en las novelas de Henry James, a menudo también aparentemente centradas en un personaje femenino, al que va retratando por "facetas", pasando de la perspectiva de uno de los hombres que la han conocido al punto de vista de otro, que complementa - a veces contradictoriamente - la imagen del enigma que nos había transmitido el otro, y así sucesiva o alternativamente, ya que las visiones contrastadas o incluso opuestas pueden ser casi simultáneas, sobre todo en el cine.
De hecho, basta con cambiar de plano - adoptando otro ángulo de perspectiva, o incluyendo en el encuadre o en la secuencia, como participante o mudo testigo, a un personaje que creíamos ausente o de cuya proximidad no éramos conscientes hasta ese momento - para añadir otra perspectiva y modificar la naturaleza de lo que se nos está contando. No he subrayado antes el pronombre nos por casualidad: pocas películas - salvo, cada director a su manera, y ambos de forma muy diferente que Vidor, las de Alfred Hitchcock y Fritz Lang - se han planteado tan conscientemente pensando en el espectador, teniéndolo tanto en cuenta a la hora de tomar cada una de las decisiones que constituyen la puesta en escena.
De hecho, es la insólita estructura del relato la que permite contarlo en tan poco tiempo. Para empezar, el arranque nos sitúa en el presente, para dar por concluida la historia de Ruby Gentry (Jennifer Jones): su existencia no es ya sino una suerte de muerte en vida, monótona repetición de movimientos de ida y vuelta que no conducen a ningún lado, exilio a bordo de su lancha motora, decadencia con respecto a su pasada opulencia y a su juventud prematuramente marchita. La adopción de una atalaya presente permite hacer "calas" selectivas, sin someterse al estricto orden cronológico; si el narrador - como en este caso - es uno de los personajes de la película, testigo doblemente imparcial por secundario y por forastero recién llegado a Carolina del Norte - es un médico de origen judío y procedente del Norte, y por tanto, en el Sur, un yankee y no un WASP - a Braddock, quedará autorizado a moverse de un punto a otro, resumiendo y asociando entre sí los otros hechos, además de aportarnos ya, desde el primer momento, su versión de lo sucedido.
Por si no fuese ya bastante infrecuente que la voz narrativa pertenezca a un ser de ficción, y no sea la del autor o la del relato, pero externa a la acción, hay que advertir que no es la única. Dentro del flashback que desencadena la evocación del Dr. Saul Manfred (Bernard Phillips), hay un momento en el que Jim Gentry (Karl Malden) le cuenta cómo conoció a Ruby y cómo su esposa inválida, Laetitia (Josephine Hutchinson) sintió inmediato afecto por ella y se la trajo a casa, y la voz de Jim pone en marcha un nuevo y breve flashback dentro del flashback, añadiendo su punto de vista. Este modo indirecto de contar la historia, durante un rato en segundo grado y de vez en cuando con intervenciones en off, sirve para distanciar al espectador, introduciendo elementos de juicio o de duda que impiden la identificación con la protagonista y sustituyen la usual incitación a padecer con ella por una invitación a reflexionar sobre los hechos, teniendo en cuenta tanto las consecuencias - el presente - como los antecedentes, las causas y las circunstancias que los rodearon y que pueden explicar la conducta de cada uno de los personajes.
Podría calificarse de "procesal" este enfoque narrativo, si no fuera porque evita el carácter episódico que suele producir la acumulación de testimonios centrando el relato en uno solo de ellos, lo que le da, además, un tono de confidencia algo más íntimo. Parece como si Vidor no hubiese querido que tomásemos por objetivo e íntegramente veraz lo que nos dice la voz en off o interior: en primer lugar, porque es del Dr. Manfred; en segundo lugar, porque este casi confiesa que se enamoró de Ruby, y en todo caso es evidente que le atrae y que tiende a ponerse de su parte; en tercer lugar, porque no sólo no sabe todo, ni siempre de primera mano, ni entiende por completo las escenas que presencia, sino que, como hombre discreto que es, tampoco nos cuenta todo, y su interés y simpatía por Ruby, y el no ser parte de la comunidad de Braddock, introduce un cierto subjetivismo en su narración que invita al espectador a relativizar su testimonio.
Consigue así Vidor, en primer lugar, poner en marcha un envolvente mecanismo de fascinación, con la enunciación de un misterio y la promesa de su elucidación, que se mantiene durante toda la película gracias al dramatismo y la agilidad del relato, aparentemente simple y lineal; en segundo lugar, abordar un género como el melodrama dominando sus excesos y el peligro de identificación abusiva del espectador con los personajes; en tercer lugar, y sin caer en una actitud de distante superioridad ni de omnisciencia, introducir, junto a una cierta distancia - temporal y personal -, un grado apreciable de intimidad mediante la voz en off o interior del Dr. Manfred; en cuarto, proponer al espectador, suministrándole información procedente de varias fuentes - que pueden entrar en conflicto, por ser subjetivas - una reflexión sobre hechos ya irremediables, en lugar de plantearle una serie de conflictos "en presente" y cargados de suspense o tensión.
Con independencia de la belleza de Ruby Gentry, poco a poco admitida por casi todo el mundo, y evidente para cualquiera que la vea, el trabajo de Vidor parece la preparación ideal para acometer una versión personal y libre de la grandiosa e inabarcable novela de Lev Tolstoí. Lo curioso es que adaptarla al cine nunca había entrado en los planes del cineasta, y que le propusieron realizarla cuando hacía años que había rodado Ruby. Sin embargo, que Vidor avanzaba, por evolución natural o con un esfuerzo consciente, hacia una combinación ejemplar de claridad, concisión y serenidad parece confirmado por Man Without A Star, a primera vista un pequeño y modesto western de aprendizaje, conflicto de intereses y búsqueda itinerante de la libertad, en el fondo una nueva serie de matizaciones, puntualizaciones y rectificaciones a varios de los temas insatisfactoriamente planteados o resueltos, para Vidor, en Duel in the Sun, o insuficientemente equilibrados en The Fountainhead.
De una limpidez y amplitud ejemplarmente "rohmerianas", tan llena de humor como de amargura, Man Without A Star es, aunque a ninguno de los tres parezca haberles satisfecho, una película de paternidad compartida: con el guionista Borden Chase, que aquí revela extrañas afinidades con Dalton Trumbo - véanse The Last Sunset (1961) de Robert Aldrich y Lonely Are the Brave (1962), dirigida por David Miller, ambas protagonizadas por Kirk Douglas -, y con el intérprete principal, pues en este caso no parece significativa la intervención de Gordon Douglas, que se atribuye algún día de rodaje. Y no es que la personalidad del actor se imponga desmedidamente - la historia tiene mucho que ver con otros westerns de planteamiento "economicista" escritos por Chase, desde Red River (1947) de Hawks hasta Bend of the River (1951) y The Far Country (1954) de Anthony Mann -, sino que su presencia subraya la continuidad entre las películas citadas de Vidor, Aldrich y Miller.
Quizá a causa de las previsibles tensiones entre los autores y de la falta de tiempo, esta admirable película no llega a ser tan buena como podría: el personaje de Jeanne Crain, que tiene que ver, sobre el papel, con Ruby Gentry y con Dominique Francon, carece de relieve y fuerza suficientes para que ese tema potencial sea efectivamente abordado.
Ante una obra universalmente conocida - al menos en teoría - y respetada como Guerra y Paz, y de dimensiones tan inabordables incluso en casi tres horas y media de proyección, no cabe otra opción que resumir y condensar. Para guiarse a través de la multitud de hechos y personajes desplegados por Tolstoí en el curso de varios años repletos de convulsiones sociales y acontecimientos históricos decisivos para Rusia, quizá el mejor y más fértil criterio sea la propia interpretación de la novela, las huellas que en cada individuo deja su lectura. Por discutible que pueda ser su visión, aunque discrepemos de ella o podamos echar algo en falta, no cabe duda de que el planteamiento de Vidor es el más satisfactorio para él mismo, y el más revelador para cuantos se interesen por su cine. Desde esa perspectiva, es indudable que todas las películas que realizó desde 1946, con su análisis de diferentes fórmulas narrativas y su creciente interés por dar múltiples puntos de vista, constituyeron una oportuna preparación, más que los grandes frescos centrados en un sólo personaje como The Big Parade (1925), Northwest Passage (1939) o An American Romance (1944). Conviene recordar una frase de Vidor, en el primer párrafo del capítulo The Motion Picture and Its Relation to Life de su segundo libro, On Film Making (1972): "Todo el mundo tiene su propio punto de vista. Hay tantas verdades como rostros".
Se le ha reprochado a Vidor, junto a cierto grado de simplificación que era inevitable - y que, en todo caso, es mucho menor que la que perpetran sus críticos con la película -, tanto que no se haya limitado a ilustrar fielmente la novela como que haya sido excesivamente respetuoso con ella, acusaciones que se me antojan incompatibles. Creo que si Vidor aceptó la empresa de llevar al cine la novela es porque descubrió o reconoció en ella una actitud próxima a la que estaba buscando desde hacía años, y porque compartía buena parte de las ideas de Tolstoí. Por eso, y dentro de que, naturalmente, había de darnos su versión de Guerra y Paz, procuró seleccionar de ella aquello con lo que más de acuerdo estaba. Y no cabe duda - aunque tuviese problemas con Henry Fonda, adecuado y admirable, lo mismo que Audrey Hepburn, Mel Ferrer, Vittorio Gassman, Oscar Homolka, John Mills, etc. - de que la posición como actor y observador de Pierre Bezukhov tenía que interesar muy especialmente a un hombre cuya evolución le había llevado a narrar la historia de Ruby Gentry a través del relato del Dr. Manfred.
De una calidad pictórica que le confiere una belleza impresionante, que contribuye a crear a la vez cierta distancia y una gran melancolía - como si Vidor comunicara a través del color la sensación de paso del tiempo que no puede transmitir completamente por medio de la duración -, con una interpretación y unos diálogos que - al menos en la versión inglesa - encuentro de una inteligencia ejemplar, es War and Peace probablemente la película en la que mejor ha logrado reunir y resolver satisfactoriamente - en un conjunto equilibrado y unitario, evitando la dispersión a la que casi irremisiblemente conducía una novela de más de 1.600 páginas -, conciliándolas sin renunciar a ninguna de ellas, sus tendencias contrapuestas. Es una película llena de vitalidad, acción y cataclismos, pero serena, vasta y generosa, elíptica y rápida a pesar de su longitud, que no se pierde en digresiones y que logra ofrecer una multiplicidad de puntos de vista asombrosa al contarnos los destinos y las vacilaciones de un gran número de personajes.
Es, por eso, una lástima que no concluyera con War and Peace su carrera, ya que la muerte de Tyrone Power - actor infinitamente mejor que Yul Brynner - cuando casi había acabado de rodar Solomon and Sheba le arrebató la posibilidad de hacer una película verdaderamente personal y sentida. No es que el género se preste en demasía a trabajos profundos y originales, pero los antecedentes de DeMille, King (la espléndida David and Bethsheba, 1951) o Borzage (la sorprendente e injustamente ignorada The Big Fisherman, 1959) - e incluso, a una escala más modesta, Walsh (Esther and the King, 1960), Nicholas Ray (King of Kings, 1961) y Richard Fleischer (Barabba, 1962) -, permitían esperar algo más de esta incursión de Vidor en el cine "bíblico", sobre todo teniendo en cuenta que la reina de Saba (Gina Lollobrigida) tenía claros puntos de contacto con sus heroínas de postguerra, tanto las encarnadas por Jennifer Jones como las variantes encomendadas a Patricia Neal, Bette Davis y Jeanne Crain. Como no he logrado ver todavía sus mediometrajes en 16 mm Truth and Illusion: An Introduction to Metaphysics (1964) y Metaphor (1980), tengo que lamentar que la filmografía oficial de King Vidor acabe en un anticlímax indigno del conjunto de su obra, y en particular de la grandeza de su última etapa.
En el catálogo del Festival de Venecia. Escrito en septiembre de 1994.